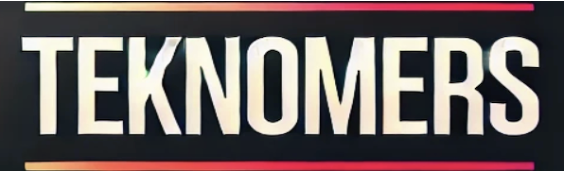Mi mujer quiere darse un último chapuzón en el mar, así que aparcamos el coche ya lleno en el chiringuito italiano, donde pido un espresso junto a un grupo de niños pequeños en bañador, todavía neutros, el mayor con un billete de diez libras en la mano, que se agolpan alrededor de lo que para ellos es el objeto más encantador de la tierra: el plato azul con los dibujos de los helados.
Voces emocionadas, dedos penetrantes, decisiones que se toman y se vuelven a cambiar, un viejo jefe que voluntariamente se sumerge en su congelador una y otra vez, y al final solo le da una oportunidad al premio. Luego: el impaciente rasgado de los envoltorios.
En la inmutabilidad reside la tranquilidad. Pronto, de camino a sus padres bajo los paraguas, uno de los niños dejará caer su helado en la arena. Pronto, en algún lugar por encima de Suiza, nuestra ilusión de vacaciones cuidadosamente cultivada de total descuido estallará lentamente. No está nada mal, solo es un buen momento para revolcarse en la nostalgia del ahora.