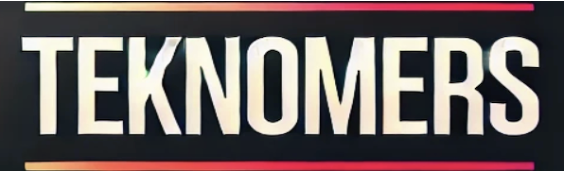Desbloquea el Editor’s Digest gratis
Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.
El escritor es el ex embajador del Reino Unido en el Líbano y asesor de política exterior de tres primeros ministros. Su última novela es ‘El asesino’
La muerte de Hassan Nasrallah es un momento sísmico para Medio Oriente, ya que aumenta el peligro de un conflicto entre Israel e Irán que sería devastador para los civiles y enviaría temblores mucho más allá de la región.
Puede que durante décadas el Secretario General de Hezbolá haya estado oculto a la vista del público, pero estuvo presente en todas las discusiones. Como embajador en Beirut, recuerdo muchas noches reunidas alrededor de la radio, esperando escuchar si su último discurso –en respuesta a un asesinato o un ataque militar– aumentaría o disminuiría el peligro. A menudo era lo último, pero siempre con la amenaza de violencia por venir. El hombre más poderoso del país disfrutó del teatro, de la capacidad de mantenernos a todos en vilo.
Nasrallah fue un genio maligno. Construyó una formidable máquina de combate, respaldada por sus sofisticadas habilidades de comunicación pública y el poder blando (escuelas, hospitales, atención social, infraestructura) que significó que su control del sur del Líbano no se basaba solo en el miedo. También pudo garantizar, mediante asesinatos, influencia callejera y una hábil capacidad para dividir y gobernar, que ningún gobierno libanés pudiera sobrevivir sin su aquiescencia. Y que la mayoría apenas podía funcionar incluso con ello.
La región ahora se prepara para las próximas decisiones que tomen los partidarios de la línea dura en Irán e Israel. Muchos luchan por su propia supervivencia, no por los intereses de las personas que dicen representar.
La semana pasada en Nueva York, Irán había dado señales duras a los diplomáticos occidentales de que no quería una escalada, dejando a Hezbollah furioso porque estaban siendo abandonados. El principal temor estratégico de Irán, una normalización más amplia entre Israel y el Golfo, ha quedado enterrado por ahora en el catastrófico conflicto que siguió al ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre del año pasado. Algunos en Teherán piensan que no deberían interrumpir a su enemigo en el proceso de cometer un error, argumentando que el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aislado a su país durante una década e hizo inevitable el resultado por el que ha luchado a lo largo de su turbulenta carrera: un Estado palestino.
Mientras tanto, las decisiones israelíes seguirán estando impulsadas por la política interna más que por la presión internacional. Netanyahu ha tratado de alejar la historia de las críticas nacionales e internacionales a la conducta de la guerra de Gaza. Israel ha golpeado muy duramente a Hezbollah, física y psicológicamente. Algunos en Tel Aviv argumentan que una invasión terrestre –lo que los partidarios de la línea dura llaman “cortar el césped”– podría degradar o destruir aún más a Hezbolá. Pero voces más tranquilas reconocen el inmenso daño que unas bajas civiles más masivas causarían a la reputación de Israel. Una invasión terrestre permitiría a Hezbollah reconstruir la popularidad y la confianza que se han perdido debido a sus acciones contra sus críticos en el Líbano y al apuntalar al dictador sirio Bashar al-Assad.
Para los libaneses habrá emociones encontradas. Partes de la comunidad celebrarán la destitución de un hombre que durante años ha mantenido un control brutal sobre el país. Pero también hay un horror generalizado por la pérdida de vidas civiles y temor por si Hezbolá, que no permanecerá sin líder por mucho tiempo, no tenga ahora otra opción que liberar lo que queda de su arsenal contra Israel, provocando un nuevo ciclo sangriento de represalias.
Los diplomáticos han hablado durante meses del peligro de una guerra entre Israel y Hezbolá. Ya hemos superado ese punto. Esta semana había habido una confianza genuina en Nueva York, tras el rápido llamado del Reino Unido a un alto el fuego y la declaración de los líderes estadounidenses, europeos y árabes presionando por un cese de hostilidades de 21 días. Pero la esperanza se desvaneció cuando Netanyahu agitó públicamente su puño contra el mundo desde el podio de la ONU y luego aumentó las apuestas de manera tan dramática. El estado de ánimo ahora es abatido.
Sin embargo, quienes más trabajan para sacar a la región del borde del abismo saben lo que se necesita. Primero, la implementación de las resoluciones de la ONU y la presión constante para detener la escalada. Luego, conseguir que el ejército libanés se una a la ONU en la frontera entre Israel y el Líbano y devolver la autoridad del Estado libanés (no de Irán ni de Hezbolá) al sur del Líbano. Un acuerdo de alto el fuego en Gaza que permita sacar a los rehenes israelíes y permitir el ingreso de ayuda sigue siendo fundamental: esto podría crear las condiciones para la solución de dos Estados que Hamás, Hezbolá y los halcones israelíes quieren enterrar. La seguridad, la justicia y las oportunidades sólo pueden lograrse a través de la coexistencia, no del ciclo de suma cero de miedo y destrucción del que Nasrallah formó parte.
Sobre todo, a pesar del creciente sentimiento de impotencia y desesperación, la comunidad internacional debe ahora -de manera inequívoca y consistente- poner la protección de los civiles contra la muerte o el desplazamiento en el centro de su estrategia. Las cifras de víctimas son asombrosas. La comunidad humanitaria ya carece de fondos suficientes, está sobrecargada y está siendo atacada.
Nasrallah vivía de la espada. Hoy he escuchado a muchos amigos de toda la región que perdieron a familiares, amigos o líderes políticos como resultado de sus decisiones. Las emociones, de quienes lloran o celebran, están crudas. El miedo a lo que nos espera es real. Tanto en la muerte como en la vida, Nasrallah mantiene en vilo a sus enemigos y aliados.