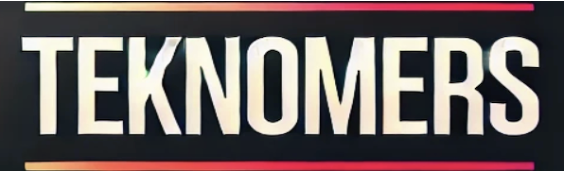La primera vez que comprendí lo rápido que estaba cambiando Irlanda fue durante una visita a Dublín en los años 90. El paisaje urbano de la ciudad estaba plagado de grúas. Durante décadas, los trabajadores habían viajado a través del Mar de Irlanda para construir las carreteras de Gran Bretaña y colocar andamios en sus ciudades. Tal era el ritmo del auge de Irlanda, me dijo un amigo en la capital, que ahora la historia se había invertido: las empresas de construcción estaban contratando trabajadores ingleses.
La confirmación llegó durante una visita a la ciudad natal de mi madre, en las salvajes (y maravillosas) ciénagas y montañas del condado de Mayo. Kiltimagh era casi lo más profundo que uno podía adentrarse en la aislada Irlanda rural imaginada por Éamon de Valera, el líder revolucionario que se convirtió en el Taoiseach con más años en el cargo en el país. Allí, en Main Street, había un restaurante chino de comida para llevar.
Una nación de emigración se estaba convirtiendo en una nación de inmigración. Durante el siglo y medio transcurrido desde la Gran Hambruna de la década de 1840, Irlanda había sido descrita por la gente que huía de ella. La independencia de los 26 condados del sur en 1922 no había cambiado las cosas. La república conservadora y católica construida por De Valera había rechazado el mundo exterior. Incapaces de encontrar trabajo, sus jóvenes se dirigieron al oeste a través del Atlántico y al este a través del Mar de Irlanda para hacer fortuna en otros lugares. Según el relato del historiador Diarmaid Ferriter, alrededor de 1,6 millones de ellos abordaron los transbordadores hacia Gran Bretaña a lo largo del siglo XX.
En los años 60, bajo la dirección del visionario Taoiseach Seán Lemass, se había iniciado una tímida apertura al mundo exterior. Sus reformas económicas proporcionaron una plataforma para la adhesión de la república a la UE, a la que Irlanda se adhirió en 1973, y para la posterior llegada de empresas tecnológicas y farmacéuticas estadounidenses. Pasaron otros veinte años antes de que el cambio se afianzara. En los años 90, Irlanda abrazaba la globalización con todo el celo de un converso religioso. Fue más que una coincidencia que al mismo tiempo la gente perdiera la fe en una Iglesia católica que había guiado sus vidas durante generaciones.
En La Revelación de Irlanda, Ferriter, autor de varios libros sobre la Irlanda moderna, cuenta el último capítulo de la historia con autoridad y perspicacia, entrelazando hábilmente las convulsiones económicas y políticas con cambios sociales y culturales igualmente tumultuosos. Tiene ojo para iluminar los detalles y la sana costumbre de mirar debajo de las piedras. El lujoso estilo de vida, con una financiación dudosa, del veterano taioseach Charles Haughey nunca fue un secreto. Aun así, es sorprendente leer que gastó 16.000 libras irlandesas para que le cosieran las camisas a mano en París.
Bertie Ahern, el protegido político de Haughey, es elogiado con razón por el coraje político y la honestidad que demostró en las negociaciones con Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido, que llevaron la paz a Irlanda del Norte. Sin embargo, un tribunal oficial que investigó los vínculos financieros de Ahern con los empresarios que apoyaban a su partido, Fianna Fáil, concluyó que su testimonio había sido “francamente increíble”.
Como recuerda Ferriter, una nación en la que el estancamiento económico había sido la norma desde su ruptura con el dominio colonial británico, vio crecer su producto nacional bruto un 49 por ciento entre 1995 y 2000. Una tasa de desempleo que había comenzado la década por encima del 15 por ciento había bajado al 4,5 por ciento a finales de los años noventa. Las mujeres, consideradas por la constitución de De Valera de 1937 como las más aptas para ocuparse del hogar, inundaron la fuerza laboral. Los emigrantes comenzaron a regresar a casa. Y aunque los trabajadores británicos se sintieran tentados a unirse a ellos, Irlanda también abrió sus puertas a trabajadores de toda la UE y de más allá. ¿Quién podría haber predicho, pregunta Ferriter, que en 2006 alrededor del 36 por ciento de la población de Gort, en el condado de Galway, sería brasileña?
La imagen que surge es la de una nación que cambió en casi todas las dimensiones en las décadas posteriores a que se ganara el sobrenombre de Tigre Celta. La marcha hacia la modernidad vio cómo la autoridad de la otrora todopoderosa jerarquía católica se destripaba al revelarse los abusos sexuales y la crueldad física que los sacerdotes y las monjas infligían a los niños a cargo de la Iglesia. El moralismo censurador dio paso a una ola de liberalismo social que llevó a Irlanda a ser una de las primeras de Europa en votar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2017, los votantes que habían sido educados con la enseñanza de que la homosexualidad era un pecado mortal eligieron a Leo Varadkar, un hombre gay de ascendencia india, como Taoiseach. Mientras tanto, la política se retractó del duopolio de los dos partidos, Fianna Fáil y Fine Gael, que surgió de la guerra civil tras el tratado de independencia con Gran Bretaña. El Sinn Féin, antigua rama política del IRA Provisional, aprovechó la oportunidad que le brindó el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998 para sumarse a la corriente política dominante en la república.
La Iglesia católica fue la autora de su propia destrucción. Los terribles crímenes cometidos por el clero contra niños y niñas, expuestos primero en una serie de valientes documentales televisivos y luego en varias investigaciones oficiales, podrían haber sido motivo de una muestra de contrición como los obispos habían exigido desde hacía tiempo a sus fieles. En cambio, la Iglesia recibió las revelaciones con crueles distracciones y prevaricaciones. Ferriter cuenta la historia de la joven que le contó a su sacerdote los abusos que había sufrido durante su infancia. La respuesta fue que estaba “perdonada”.
Por supuesto, la historia económica no fue una de progreso puro. El estallido inicial de crecimiento se construyó sobre bases bastante sólidas: bajos impuestos corporativos para atraer inversión extranjera, acceso al mercado único de la UE y un cambio radical en los estándares educativos.
La pertenencia al euro, que marcaba la ruptura definitiva con la dependencia económica de Gran Bretaña, parecía una señal de confianza. Sin embargo, a principios del milenio, ya se habían dado los ingredientes habituales de un auge insostenible. Los mercados financieros desregulados, la expansión descontrolada del crédito y los precios descontrolados de la propiedad podrían haber sido vistos como una luz de advertencia. En cambio, los políticos, los banqueros y los reguladores siguieron de fiesta.
La crisis fue tan dolorosa como en cualquier otro lugar de Europa, sobre todo porque, como cuenta Ferriter, en 2010 el Banco Central Europeo estaba obligando a Irlanda a cargar sobre los contribuyentes los costes de salvar a los bancos. La UE ha sido fundamental para que Irlanda se redefiniera como un Estado europeo moderno, pero Dublín ahora se dio cuenta de que había que pagar un precio. Pero, al mismo tiempo, Irlanda mostró una notable sangre fría frente a la austeridad impuesta. En 2012, la revista estadounidense Time anunciaba a bombo y platillo “el regreso celta”.
El relato de Ferriter sobre el tumulto de esos 25 años carece de nostalgia por la Irlanda de De Valera, pero no es idealista respecto de lo que vino después. Una nación que ahora daba cobijo a personas de 180 países descubrió que “las nuevas oportunidades creaban nuevas divisiones”. A pesar de toda su riqueza, Irlanda todavía enfrentaba una escasez crónica de viviendas y un sistema de salud que negaba la atención moderna a quienes no podían pagarla.
En cuanto al objetivo eterno de la unidad, la nación que surgió un siglo después de la ruptura con Gran Bretaña es una nación que ha encontrado una identidad segura, liberada de su pasado colonial. Sin embargo, eso no quiere decir que el futuro esté decidido o que se haya desembarazado de todas las cargas del pasado. A primera vista, la reunificación con el norte parece ahora más probable que en cualquier otro momento desde la partición. El Acuerdo de Viernes Santo, la demografía y la salida de Gran Bretaña de la UE apuntan en esa dirección.
Sin embargo, la paz en Irlanda del Norte no ha acabado con la segregación de católicos y protestantes. En la república, por mucho que los votantes se muestren partidarios de la unidad, se muestran reacios a imaginar cómo sería la nueva Irlanda. El próximo capítulo puede tardar un poco en escribirse.
La revelación de Irlanda: 1995-2020 Por Diarmaid Ferriter Perfil £25, 560 páginas
Philip Stephens es editor colaborador del FT
Únase a nuestro grupo de libros en línea en Facebook en Cafetería del Libro FT y suscríbete a nuestro podcast Vida y arte donde quiera que escuches