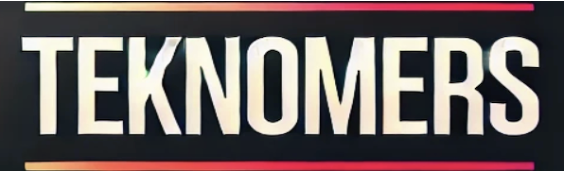Una vez estuve en una clase de composición en inglés donde alguien escribió una historia sobre una mujer cuyo marido la golpeó con un cinturón, la violó y finalmente se escapó con todos sus bienes, pero no antes de que a la mujer le diagnosticaran un cáncer, del tipo que Las hermosas adolescentes aparecen en las películas: etapa cuatro y no son demasiado difíciles de pronunciar.
“Veo lo que estabas tratando de hacer”, dijo la maestra mientras le devolvía el fajo de papeles marcados con garabatos azules, “pero la historia simplemente no parecía creíble”. Una nevada temprana empañó las ventanas de las aulas, desdibujando las casas rojas de Boston más allá. Era otoño de 2019, mi tercer semestre, y a medida que se acercaba el invierno, pasé la mayor parte del tiempo mirando en mi teléfono las imágenes esperanzadoras de multitudes marchando en el Líbano, escenas de lo que la gente en casa llamaba el thawrao revolución.
Mi compañera de clase, una estadounidense inquieta que siempre estaba metiendo los dedos en el apretado tejido de su cárdigan de punto, protestó levemente. Había sacado la historia casi directamente de hechos reales. El destino de la mujer fue noticia local en su ciudad natal.
Pero nuestro maestro argumentó que esto no viene al caso. Era ficción, dijo, por lo que era importante que los mundos que estábamos construyendo parecieran reales. ¿Cuáles eran las probabilidades de que toda crueldad imaginable cayera sobre un solo personaje en tan poco tiempo? Mi compañero de clase asintió de mala gana. “Cierto o no”, añadió el maestro, “amenaza con nuestra suspensión de la incredulidad. Corre el riesgo de perder al lector”.
Recuerdo haber pensado ese día en lo reconfortante que sería si el mundo real tuviera un autor como el que nuestro maestro quería que fuéramos. Alguien serio que, si bien no estaba bajo la crueldad ocasional para darle vida a las cosas, operaba dentro de ciertos límites de escala, preocupado por preocupaciones tan elegantes como “no perder al lector”.
Cuando cientos de toneladas de nitrato de amonio explotaron en el puerto de Beirut en agosto de 2020, devastando gran parte de la ciudad, vi las imágenes una y otra vez desde París, donde vivía. “No puedo creerlo”, decían todos los que me rodeaban. “Parece sacado de una película de Hollywood”. La explosión parecía, en algún extraño sentido, inverosímil y exagerada: mal escrita, en su exigencia de que creamos en la posibilidad de un acto de violencia tan repentino y abrumador. En una obra de ficción decente, se habría eliminado en la edición.
Hoy, mientras Israel continúa su invasión terrestre del Líbano, vuelvo una vez más a este sentimiento, más allá del miedo y la pena, de incredulidad. ¿Puede ser real? Me lo pregunto mientras veo en mi teléfono cómo sacan más cadáveres de entre los escombros mientras viajo en metro al trabajo. Mi cuerpo está aquí en París mientras mi mente, como ha estado todo el año, está allí.
Para que algo parezca real, dijo mi profesora de escritura, debes anclarlo con detalles vívidos. ¿Es la falta de rostros, nombres o botas de lluvia de color amarillo brillante que coloreen el número de muertos lo que hace difícil que la gente perciba que, antes de que estos edificios fueran reducidos a escombros, eran edificios reales donde vivían civiles reales? Miro las extensiones grises de polvo y veo un mundo perdido. Un mundo que, para mí, siempre ha sido tan real como difícil de creer es su continua destrucción.
En los cuatro años transcurridos desde la explosión del 4 de agostoHe intentado y fracasado muchas veces escribir sobre el Líbano. Fue como si la explosión hubiera destruido no sólo la capital del país sino todos los arcos narrativos que podría haber imaginado. Quería capturar la certeza cruda y silenciosa que siempre había tenido, mientras crecía en París como hija de padres libaneses que huyeron en 1989, al final de la guerra civil, de que la agitación en casa era sólo temporal, el verdadero país yaciendo dormido. Sobre todo, quería capturar la repentina detención de esta esperanza aquel día a las 18.08 horas, cuando la mayor explosión no nuclear de la historia paralizó los relojes de la capital.
Pero me costó encontrar mi tono. A veces deambulaba tristemente por una tierra poética de cedros y tomillos, olivos centenarios con nudosos troncos grises abiertos por el tiempo, sólo para ser arrancados por el bocinazo de otro coche mientras esperaba en la cola para recibir gasolina. En otras ocasiones adopté una voz histórica y desapasionada, pero me encontré anotando y calificando sin cesar mis nítidos resúmenes en este país donde, como una hidra, a cada historia parece crecer dos líneas argumentales más cuando intentas recortarla. “La investigación fue anulada por injerencia política”, escribí, junto con palabras como justicia, reparación, inalienable y desfigurada. Pero se sentían como palabras solas, distintas de los gritos apocalípticos que se repiten en nuestras pantallas, los hongos y el cristal en los ojos de las personas.
El resto de la crisis también resistió mis intentos de descripción. La frase “inflación de tres dígitos” se alojó en mi boca y en mi cuaderno, pero no vio los vapores tóxicos, el barajar de billetes sin sentido, los niños refugiados sirios que morían mientras dormían porque sus madres habían intentado quemar carbón para calentarse.
Probé otros estilos: devocional, polémico, elegíaco. Adopté una voz sarcástica cuando me senté a escribir poco después de aterrizar en el aeropuerto de Beirut, donde un cartel de una mujer en traje de baño te da la bienvenida con esa promesa omnipresente (todavía tenemos mujeres atractivas) antes de que te vayas con el Imam Jomeini. Avenida. Escribí cuando me sentí aturdido y deprimido mientras volaba de regreso, mirando desde la ventanilla del avión esa costa familiar, siempre apareciendo o desapareciendo de la vista, sin quedarme nunca quieto.
Ningún tono fue correcto, ningún encuadre capturó el todo. El acto de escribir en sí me pareció inútil. Cuando busqué finales para las docenas de comienzos que había desechado, solo logré los mismos pasos narrativos laterales con los que había comenzado, como el hombre condenado en el ensayo de George Orwell “Un ahorcamiento” que, caminando hacia la horca, se desvía para evitar un charco. Al final, me di cuenta de que no podía escribir ninguna historia sobre el Líbano porque el final que anhelaba estaba fuera de mi alcance, condenado a seguir siendo una ficción.
No estaba solo en este extraño discurso verbal. parálisis. Algo nuevo estaba pasando con el lenguaje, con nuestra capacidad de describir lo que le estaba pasando a nuestro país. Incluso las palabras parecían estar rompiendo la fe en sus significados, mutando en metonimias para los problemas asociados con ellas: “kahraba” (electricidad) ahora significaba que no había electricidad, “bencina” (gas) que había escasez de gas, “mazout” ( combustible) ese combustible era inasequible. Puro cansancio, que hace que las frases queden obsoletas.
Un cierto silencio fatigado, como un encogimiento de hombros retórico, se produjo cuando el thawra las protestas se agotaron. Para entonces, teníamos poca paciencia con las formas en que habíamos caracterizado anteriormente al Líbano, los leitmotiv con los que habíamos compuesto nuestro país, con la esperanza de darle sentido a un siglo de caos. Líbano, país de hospitalidad, de resiliencia, de humor negro. Un barco que tal vez nunca llegue a la orilla, pero que nunca se hundirá. Ya no nos reconfortaba la idea de un país de contrastes o un paraíso perdido, los alegres preludios conversacionales (“¡esquiar por la mañana y tomar el sol por la tarde!”) o las codas paliativas y poco entusiastas (“¡es una relación de amor-odio!” ”).
Mi padre decía a veces que el Líbano era como un niño enfermo al que teníamos el deber de proteger. Mi madre lo describió más como una patria abusiva de la que teníamos el deber de protegernos. No podría estar en desacuerdo con ninguno de ellos.
Hace unos días pregunté a mis padres si creían que el Líbano sobreviviría a este último ataque. “Todo es posible, habibti”, respondieron distraídamente, con los ojos pegados al televisor que parece haber estado viendo desde que su avión aterrizó en París hace 35 años. Pero era la misma frase que usaron cuando les pregunté sobre la explosión de Beirut en 2020, cómo 2.750 toneladas de nitrato de amonio pudieron haber terminado en el puerto. Sólo me hizo pensar en la vida en el Líbano antes de nacer, en la infancia de mis padres que pasaron en refugios subterráneos. De hecho, todo es posible para los niños de Medio Oriente: quedar huérfanos de la noche a la mañana, ser quemados vivos, que la escuela sea bombardeada, que la guerra nunca termine.
En la habitación contigua, mi hermana pequeña escuchaba “Li Beirut” de Fairuz, ese lamento de guerra que sonó por todas partes tras la explosión de 2020, a la vez carta de amor y réquiem por la ciudad. “A su roca con forma de cara de viejo marinero. . . Ella era vino del espíritu del pueblo. . . Pan y jazmín, de su sudor. . . ”
Las escenas de terror en la televisión se fusionaron con la flauta alta de Fairuz, en La menor. Luego alcanzó el fa mayor dorado, un rayo de sol atravesó la música, pero fue arrastrada hacia abajo, como siempre, a la tonalidad menor, hacia un “sabor a fuego y humo”. “Beirut ha apagado su linterna”, cantó Fairuz. “Se ha quedado sola en la noche”.
Según las últimas cifras, más de Un millón de personas han sido desplazadas en el Líbano. Estoy intentando volver a escribir sobre el país y me cuesta. Lo único que he logrado plasmar durante todo el año son analogías deprimentemente intrincadas destinadas a asegurar la empatía occidental; y mi propio nombre, más veces de las que puedo contar, en pergaminos de protesta por todos esos Youmnas palestinos muertos en el otro lado del mundo.
Este punto muerto probablemente tenga una explicación más clara que cualquiera que haya aprendido en la escuela. Es el simple precepto que sustenta tanto la impunidad de Israel en su masacre masiva de poblaciones civiles como la decisión de Hezbolá de convertir al Líbano en una bolita para la agenda regional de Irán: que la vida árabe es, en última instancia, desechable. Nunca es la historia central. Rara vez es la historia. Es una estadística dentro de la historia, o en el borde de la desaparición de la historia.
Cuando leí esta mañana, como nota a pie de página del drama geopolítico más amplio, que el número de muertos en el Líbano había superado las 2.500 personas, pensé de nuevo en mi clase de composición en inglés, en la forma en que mi profesor nos había advertido sobre preservar la frágil suspensión de nuestros lectores. incredulidad. Había enumerado algunos peligros comunes: anacronismo, cliché, melodrama y, lo peor de todo, deus ex machina. Aquí, explicó, fue donde una nueva fuerza ideada se abalanzó en el último momento para salvar una situación desesperada.
Qué ligeras, qué fáciles, habían sonado esas palabras en la voz de mi profesora, en la calidez de nuestro salón de clases bajo el constante zumbido de las luces del techo. Pero no estoy seguro de que haya entendido bien la relación entre horror e incredulidad. El Líbano de mi imaginación, por ejemplo, siempre se siente más vívido cuando el Líbano real está siendo bombardeado y ensangrentado más allá de toda comprensión. En cuanto a la idea de que un escritor que describe horrores inimaginables corre el riesgo de perder a sus lectores, parece no haber llegado a la diáspora libanesa, cuyo país nunca está más lejos de perder a sus lectores que cuando contemplamos su humo negro en nuestras pantallas desde las extrañas noticias. hogares en París, Dubai, Río o Nueva York donde su dolorosa historia nos ha empujado.
Incluso ahora, lo sé, estamos tratando de elevar nuestra patria a un final, de llevar el fa mayor dorado hasta la coda, incluso si otro aplanamiento ya ha suspendido nuestra historia en el tiempo, afirmando un mundo en el que todos podemos. La esperanza es algo así como un deus ex machina.
Seguir @FTMag para enterarse primero de nuestras últimas historias y suscribirse a nuestro podcast Vida y arte dondequiera que escuches