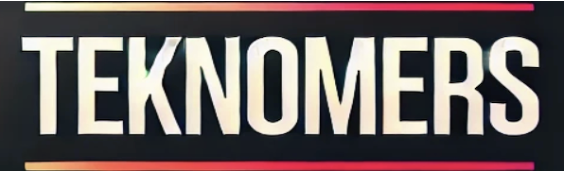Una noche de 2021, mi esposa de repente puso un libro en mis manos y me dijo que necesitaba leerlo. El libro era de Elena Ferrante. La hija perdida. Cuando le pregunté qué era tan urgente, respondió, un poco irritada: “Bueno, estás escribiendo sobre la ira, ¿no? Si estás interesado en la ira de las mujeres, no puedes dejar de leer esto”. Era la historia de una mujer solitaria de vacaciones, que vivía a la sombra de su decisión años atrás de dejar a su marido y a sus hijas pequeñas en un ataque de deseo de una vida sin trabas. Mientras la novela me absorbía en su vórtice de furia femenina, con Leda, su narradora, “gritando de rabia” ante el peso de la responsabilidad materna, la insistencia de mi esposa de que “tienes que leer esto” comenzó a entretejerse en mi lectura de la novela. libro, creando otro frente en su violenta emboscada sobre mis nervios. Cuando terminé a la mañana siguiente, me encontré preguntando qué era lo que mi esposa quería decirme. ¿Quería ella, después de 22 años y de criar a tres hijos, que yo la oyera “gritar de rabia”, a ellos, al mundo, pero sobre todo a mí: “¿Lo entiendes ahora?”
¿Existe una fuente de ira más confiable que la vida marital? La furia de las parejas es un pilar de la comedia, la tragedia y el melodrama. Las tramas de Jane Austen conducen hacia la declaración de amor y la propuesta de matrimonio aceptada alegremente. Pero estos finales felices están entretejidos en historias pobladas por parejas casadas divididas por el resentimiento y la profunda alienación mutua. Da la impresión de que la madre de Emma Woodhouse prefirió morir antes que pasar un día más casada con el señor Woodhouse.
Estas imágenes contrastantes, el brillo feliz de los novios y el ceño descontento de la pareja de larga data, resaltan la paradoja de que el amor y el compañerismo que anhelamos durante tantos años resulta ser la raíz de tanta frustración.
Quizás este marcado contraste tenga algo que decirnos sobre por qué las relaciones a largo plazo despiertan tanta ira. En él vemos a una pareja joven que irradia amor y esperanza, plenamente comprometida con su compañero de vida como mejor amigo, confidente y amante. En otras palabras, casi todas las nuevas parejas comienzan su vida en común con un ideal sentimental de pareja como un refugio de afecto y apoyo. En esta versión del futuro hay poco espacio para los sentimientos más difíciles que surgen entre las parejas con el tiempo: resentimiento, decepción, odio e ira. El efecto de esto es convertir la ira en una especie de cuerpo extraño emocional en el torrente sanguíneo conyugal, una presencia extraña que no debería estar allí.
Pero ¿y si nos equivocamos? Creo que lo que comunicaba el don de la novela de mi esposa era que el curso ordinario de la vida matrimonial y familiar provoca niveles de ira (en torno a divisiones desiguales del trabajo doméstico, una escasez de atención afectiva o sexual o de apoyo emocional o contribución financiera). que tenemos demasiado miedo para reconocer. Con demasiada frecuencia, esto conduce a una acumulación de resentimiento que estalla en disputas explosivas y amargos enfrentamientos. ¿Qué pasaría si, en lugar de asumir un estado normativo de armonía y tranquilidad mutua en el matrimonio, partiéramos de la premisa de que la rabia está incorporada en la estructura matrimonial, y podría incluso ser necesaria para ella?
La ira es un sentimiento: un estado emocional más que una acción realizada. Esto la distingue de su prima más peligrosa, la agresión, que implica el impulso de hacer cosas en el mundo real y que puede producir violencia, conflicto y miedo.
La raíz de la agresión es, quizás sorprendentemente, el miedo a la dependencia. Cuando recurrimos a peleas a gritos o a un silencio furioso y enroscado, estamos descargando nuestra ira en conductas reflexivas en lugar de sentirla y expresarla realmente. En otras palabras, estamos eligiendo tácitamente la agresión sobre la ira, la acción sobre el sentimiento. Este impulso es a la vez inevitable y humano. Cuando la persona que más amamos nos lastima, nos ponemos en contacto no sólo con sentimientos de rabia y decepción sino, más fundamentalmente, con sentimientos de dependencia e impotencia. Es más fácil gritarle o insultar a una pareja que reconocer el hecho, que en momentos de vulnerabilidad puede resultar tan humillante, de que la necesitamos.
El matrimonio es la entrada voluntaria de dos personas en una estrecha proximidad. Nos coloca cerca de las necesidades, deseos y ansiedades de los demás, todo lo cual despierta y amplifica los nuestros. La pregunta parece ser menos “¿Por qué el matrimonio nos haría enojar?” que “¿Por qué no lo haría?” ¿Cómo podría la intimidad con otra persona no provocar al menos sentimientos ocasionales de desesperación, aislamiento y rabia?
La historia de un paciente mío. (disfrazada para proteger la confidencialidad) podría ayudarnos a pensar en las formas en que la ira puede corroer un matrimonio de nueve años, así como en cómo podría mejorarlo. Pocas personas que he visto en la sala de consulta han llegado más aisladas de su propia vulnerabilidad que Stella. En nuestro primer encuentro, ella me dijo que había venido porque su matrimonio se estaba volviendo intolerable. Max era “irremediablemente inútil” como marido, padre y amante, a pesar de todo su talento como cardiólogo. “Él sabe todo sobre corazones”, dijo con picardía, “con la misteriosa excepción del mío”.
Nuestras sesiones rápidamente se convirtieron en disecciones brutales pero forensemente precisas de las múltiples incompetencias de Max. Vestía a su pequeña con la falda al revés, hablaba en las cenas sobre los avances de la medicina coronaria. Podía pasar una semana sin hacerle a Stella una sola pregunta sobre su vida, pero el fin de semana le proponía con torpeza: “Ya sabes”. . . ¿Un poco de diversión arriba?
Ahora me doy cuenta de que en aquellas primeras semanas estaba demasiado preparado para aprovechar la ola del ingenio mordaz de Stella, para disfrutar de estos ataques como si fueran representaciones en lugar de una expresión de profunda ira. Su infelicidad se hizo evidente a los pocos meses de iniciar el tratamiento cuando, pálida y abatida, anunció que su marido la había dejado, diciéndole que claramente no le servía de nada.
Demasiado desorientado para hablar, respondí con silencio, provocando una avalancha de reproches enfurecidos y sin duda retrasados: “Esa fue una falla grande y costosa, ¿no, profesor? ¡Tú eres el psicoanalista! ¿Por qué no dijiste algo en lugar de quedarte ahí sentado inútilmente?
Entonces se me ocurrió. Stella había estado furiosa conmigo todo el tiempo. El hombre del que había estado hablando y poniendo los ojos en blanco todas esas semanas, el hombre que no sabía escuchar ni comunicarse, que podría tener una reputación bastante buena pero que no le era útil, no era solo su marido. También fui yo.
Este es un fenómeno bien conocido en psicoterapia conocido como transferencia, en el que la relación con el terapeuta replica patrones de relación previos. Para darle sentido a esos patrones, Stella necesitaba no sólo describírmelos, sino ponerlos en práctica, enojarse y despreciarse tanto conmigo como lo estaba con su marido y con tantas otras figuras de su vida.
Siguieron cientos de horas de autorreflexión a lo largo de siete años. Stella se dio cuenta de que su carácter se había formado, sobre todo, por la relación con su madre, quien había renunciado a su gratificante trabajo como médico de cabecera para criarla a ella y a su hermana. Habiendo asumido que se dedicaría a criar a sus hijos con facilidad y placer, su madre quedó en shock ante el puro aburrimiento y el agotamiento nervioso que la maternidad le inducía. A Stella le había parecido siempre a punto de desmoronarse.
La ironía brutalmente prepotente de Stella tenía sus raíces en el repudio a la necesidad y sensibilidad de su madre. Si consideraba inútiles a todos los que la rodeaban, nunca podría hacerla sentirse dependiente de nadie. Cultivó una rabia que la ayudó a reforzar su invulnerabilidad y a confirmar que nadie, ni su marido ni su psicoterapeuta, podía darle nada (amor, interés, placer, cuidado) que realmente necesitaba.
Si ahora quería recuperar a su marido y necesitaba un analista para comprenderse a sí misma, ¿quién era ella? En terapia, comenzó a adentrarse en regiones de sí misma que había evitado durante mucho tiempo, sobre todo la del niño abandonado que anhelaba la curiosidad y la atención de una madre y estaba furioso por no poder proporcionárselas. Nuestro trabajo le abrió los ojos sobre cuán privativo se había vuelto su modo predeterminado de desprecio, cuánto había profundizado el aislamiento del que había tratado de protegerse.
Si el matrimonio de Stella ya no tenía remedio, ella misma no lo estaba. Se produjo un cambio en su relación consigo misma y con los demás. Ya no veía a Max con exasperación, encontrando en sí misma tristeza y compasión por el hombre emocionalmente frágil que simplemente había querido amarla y ser amado por ella.
Ella también se volvió diferente conmigo. En lugar de incinerar su humor, su ira le dio el calor suficiente. Se dio cuenta de que estar enojada podía ser una forma de sentir en lugar de aniquilar sus sentimientos.
Quizás aquí podamos discernir los contornos de un tipo diferente de relación, una en la que los sentimientos fuertes y difíciles podrían usarse para fortalecer la intimidad en lugar de corroerla. Tanto Stella como Max se habían casado imaginando que eso los fortalecería en lo que eran más vulnerables, que ella podría volverse menos temerosa de sus propias necesidades emocionales y que él se volvería más robusto, menos aprensivo ante los conflictos y la hostilidad.
Sucedió lo contrario. Y aquí reside una verdad menos reconocida. La intimidad real no sólo hace que la otra persona nos resulte más familiar, sino que también pone de relieve la profundidad de su diferencia con nosotros. Lo que ni Stella ni Max pudieron hacer fue reconocer y abrazar a este último. Stella estaba enfurecida porque Max no era más duro, Max estaba consternado porque Stella no podía ser más suave.
Lo que no pudieron hacer fue darse el espacio para sentirse diferente. La intimidad no se trata sólo del placer de la fácil armonía; también se trata de hacer espacio para que se expresen y escuchen los sentimientos difíciles e inquietantes. Esto permite experimentar la ira como una dimensión esencial del amor, en lugar de una fuerza hostil que lo desgasta.
Cuando mi esposa me entregó el libro de Ferrante, decidió no gritarme de rabia. Creo que me estaba diciendo que quería que supiera algo sobre su experiencia de maternidad y matrimonio de lo que yo no había sido consciente, ni siquiera ella misma era plenamente consciente de ella misma. Quizás por eso lo comunicó a través de palabras de otra persona.
Me gustaría pensar que si dejáramos de pensar en la ira como una aberración, nuestras relaciones más importantes podrían en última instancia volverse más pacíficas. ¿Podemos aprender a dejar de temer la ira de quienes más amamos y empezar a esperarla?
Josh Cohen es el autor de “All the Rage: Why Anger Drives the World”, publicado por Granta el 10 de octubre.
Seguir @FTMag para enterarse primero de nuestras últimas historias y suscribirse a nuestro podcast Vida y arte dondequiera que escuches