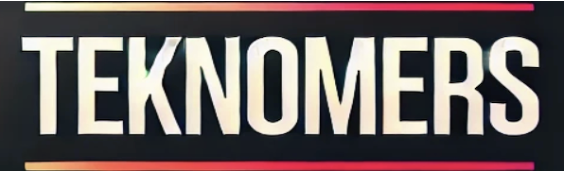Mi familia se mudó hace poco. Un cambio de domicilio implica mucho trabajo administrativo, una de las tareas era calcular el valor de la colección de arte que mi marido y yo hemos reunido. Parece probable que estuviera desplazando alguna emoción (dejar nuestro hogar de 14 años no fue fácil), pero este ejercicio me hizo filosófica. Podía enumerar los precios que había pagado por varias obras; podía extrapolar sobre el mercado actual del arte consultando los resultados de subastas recientes. Pero ¿qué me decía eso? La compañía de seguros quería saber las cantidades en dólares, pero yo estaba atascada en la cuestión más espinosa del valor.
Hace siete años, vi una retrospectiva de la artista Agnes Martin en el Museo Guggenheim de Nueva York. Conocía las pinturas minimalistas de Martin, que admiraba, y no estaba preparada para sorprenderme con la exposición, y mucho menos para emocionarme profundamente. Me encanta la experiencia de la comunión con películas, libros, lienzos en la pared, pero rara vez me conmueve, y ciertamente no esperaba llorar por una artista conocida por sus geometrías geniales. Pero allí estábamos, mi acompañante y yo, contemplando la última pintura terminada de Martin con lágrimas en los ojos.
He intentado darle sentido a mi estado ese día. Tenía hambre, o estaba cansada, o tenía sed, o alguna combinación de todo eso: mi diagnóstico cuando lidiaba con los arrebatos emocionales de mis hijos. Tal vez el edificio de Frank Lloyd Wright tuvo algo que ver, la inclinación del piso me hizo sentir inestable, la rotonda abierta me hizo sentir mareada. O mi reacción fue puramente emocional: tendría que ser de piedra para no sentir nada después de escuchar los hechos aleccionadores de la vida de Martin. Tal vez todo esto sea cierto, o un factor, de todos modos, en mis lágrimas.
También es posible que haya experimentado algo demasiado raro en mi vida secular en nuestra cultura profana, llamémoslo sagrado. Ya es un cliché decir que los museos son catedrales modernas, construidas para empequeñecer el cuerpo y asombrar los sentidos; vale la pena señalar que la contemplación tranquila de cualquier cosa que no sea mi iPhone se siente profunda, y que el avance que hice por la rampa del Guggenheim fue más bien como la observación del Vía Crucis del devoto católico.
Creo que el arte es uno de los últimos territorios de lo sagrado para mí, tal vez para la mayoría de nosotros. El precio de una obra de arte no nos dice nada sobre ella, y no tiene sentido hablar de arte en términos de dólares, euros o yenes, pero tal vez no haya otra métrica disponible.
La cosa más cara Lo único que he comprado en mi vida es un cuadro. Es una obra pequeña, un pequeño esfuerzo de uno de los artistas más célebres del mundo. Lo compré en una subasta, gastando mucho más de lo que pretendía, atrapado por el fervor competitivo, mi deseo por esta obra de alguna manera se aparta de lo que pagaría por ella, por el pensamiento mágico que gobierna la mayoría de mis compras. La forma en que mi compañía de seguros juzga el valor de este cuadro sin título es consultando el registro de lo que gasté en él. Ese es el mercado en pocas palabras: las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar.

Cuando miro este cuadro, no pienso en ese número. Pienso en lo que un genio puede hacer con la pintura, y pienso en la capacidad de ese genio en particular para crear imágenes que son a la vez horribles y hermosas, y pienso en las manos de ese genio en particular tocando este artefacto que ahora poseo. Pero no soy un asegurador.
Este es el cuadro más caro de nuestra colección, pero no sé si de ahí se deduce que también es el más valioso. Tengo una acuarela enmarcada que pintó mi hijo mayor cuando tenía tres años (benditos sean los profesores Montessori que escribieron la fecha en ella). Es un toque de azul claro y, según el artista, es una ballena. El arte infantil rara vez se parece a lo que se supone que debe representar, pero en este caso, el objeto, tal vez solo por accidente, se parece de verdad a una ballena que salta a la superficie. Obviamente, no hay forma de convertir el valor sentimental en dinero real.
Es un gran privilegio poder gastar dinero en arte, aunque poseo más sentimientos que dinero. Todavía es posible comprar obras de artistas que están comenzando su carrera, o ediciones de nombres más conocidos en pequeñas casas de subastas, o incluso obras menores de verdaderos maestros.
Pienso en el dinero, porque trabajo con las limitaciones de un presupuesto, pero sólo cuando estoy en el acto de la transacción. Entonces me olvido de eso por completo. No puedo, como hizo George Lucas, gastar 15 millones de dólares en un cuadro de Robert Colescott. Sin embargo, sí podría gastar el alquiler de un mes en una obra pequeña y temprana del mismo artista. Vivir con ella me proporciona un placer al que no puedo ponerle precio, aunque mi aseguradora me lo haya pedido.
A veces una obra de arte se describe como inestimableEn mi imaginación, esto implica más ceros de los que se pueden contar, pero es más preciso decir que, en el arte, los números no son lo más importante. Deberíamos llamar a una obra maestra impagable en cambio.
Sin embargo, el dinero es un factor tan esencial de la existencia contemporánea que no podemos evitar incluirlo. El dinero limita —aunque no deba hacerlo— con algunas de las áreas más serias de la vida. La vida familiar, la fe religiosa y el amor romántico pueden ser todo lo que nos quede libre de la lógica de la compra y la venta.
El mercado del arte es una cosa, pero incluso el impulso de fotografiar o documentar de algún modo una visita a un museo, muy común en estos momentos, es, creo, una actividad económica. Recurrimos a nuestros teléfonos por una insípida necesidad de participar en una cultura demasiado acostumbrada a la conectividad sin sentido, sí, pero para Instagram, un Pollock o un Van Gogh transforman ese momento de placer en trabajo. Creemos que esto ennoblece, pero lamentablemente es degradante.
No sé si es justo considerar la fe como un ámbito totalmente incorrupto por el dinero; ciertamente es posible enumerar los activos de, digamos, la Iglesia Católica (algunos de los cuales son lo que llamaríamos inestimable). Sin embargo, el arte puede proporcionar un encuentro con lo misterioso, un territorio que bordea lo místico. Tal vez por eso, tan a menudo lo encuentro como un bálsamo.
Hace apenas unos meses, un día que me resultó personalmente difícil, me fui al Museo de Arte Moderno en busca de distracción o consuelo. Vi una exposición de la artista de video y performance Joan Jonas. Pasé un tiempo sorprendentemente largo viendo imágenes en blanco y negro de una performance que había realizado décadas atrás, en el entonces desierto bajo de Manhattan. En esos minutos, olvidé por completo las preocupaciones que me habían llevado al museo en primer lugar.
El verano pasado, moví algunos hilos. y me invitaron a pasar entre bastidores en la sucursal de Christie’s en el Rockefeller Center. Estaba escribiendo un libro en el que un personaje, un multimillonario, compra un cuadro de Helen Frankenthaler (no hay ningún significado más profundo en la elección de esta artista que el personal, ya que es una de mis expresionistas abstractas favoritas). Quería ver las salas a las que a veces se invita a los coleccionistas serios a probar las obras maestras que podrían comprar.
Un empleado de Christie’s me condujo por un largo pasillo, abrió de par en par unas enormes puertas que conducían a unas salas íntimas y silenciosas, con una iluminación sencilla pero intensa, que no contenían nada en absoluto. Me pareció que parecían capillas. Me encantó imaginar los Warhols y los Picassos que alguna vez estuvieron allí, listos para ser inspeccionados.
Mi guía pareció sorprenderse al descubrir que la última sala a la que entramos no estaba vacía en absoluto. Según recuerdo, también estaba iluminada y silenciosa, pero allí, en la pared, había un cuadro. Parece algo sacado de una novela, pero es cierto: era de Frankenthaler. Hay muchas palabras aplicables: casualidad, coincidencia, suerte, destino.
Me doy cuenta de que cuando estoy inmersa en la escritura de una novela, surgen resonancias extrañas en mi vida real. Me sirven una comida como la que imaginé o conozco a alguien con el mismo nombre que un personaje que inventé. No hay un significado más profundo en ello, solo algo gracioso que me ha sucedido con la suficiente frecuencia como para que lo entienda como parte del proceso de escritura de una novela. Tal vez esto también sea parte de la experiencia de ver arte. Hay un escalofrío que no se puede expresar con palabras, una sensación de reconocimiento o parentesco.
No sé qué pasó con el Frankenthaler que vi ese día. (Christie’s vendió un Frankenthaler esta primavera por más de cuatro millones de dólares, pero ese es un detalle que interesa sobre todo, creo, a las compañías de seguros). Me gusta imaginar a la persona que lo compró: que entró en la misma habitación en la que yo entré, que sonrió con cierto placer privado al pensar en estar a solas con ese cuadro. Me gusta imaginar que conocía y se preocupaba por Frankenthaler, que se sintió tentado de tocar el cuadro, que tenía preguntas sobre su procedencia, que se acercó lo suficiente al lienzo para oler la pintura.
Me gusta imaginar que ese momento les trajo alegría, una alegría que sienten cada vez que ven el cuadro, donde sea que hayan elegido colgarlo. No soporto pensar que haya terminado en un trastero o que esté colgado en un dormitorio de invitados en una casa de vacaciones que rara vez se visita. Prefiero imaginar que es con alguien que estaría de acuerdo conmigo en que el valor del arte no es calculable, aunque sea alguien con suficiente dinero para decir algo así y que aún así lo tomen en serio. Me gustaría contarle al dueño de ese cuadro cómo le robé dos minutos a solas con su cuadro, y me gusta imaginar que sabría que eso vale todo.
La nueva novela de Rumaan Alam, ‘Entitlement’, se publica en Bloomsbury
Entérate primero de nuestras últimas historias — Sigue FT Weekend en Instagram y incógnitay suscríbete a nuestro podcast Vida y arte donde quiera que escuches