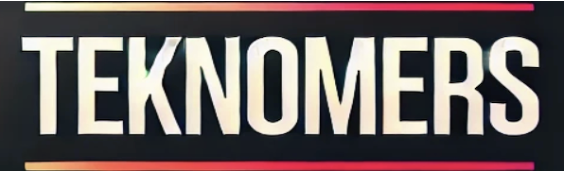“Un día, en la clase de gimnasia, tuvimos una ‘prueba de aptitud física’ en la que corrimos vueltas alrededor del perímetro exterior de nuestra escuela y completamos tantas vueltas como pudimos. La mayoría de nosotros abandonamos la clase después de una o dos vueltas y fuimos a sentarnos en las gradas.
Sin embargo, había un grupo de chicos que participaban en carreras de cross country y que se lo habían tomado como un desafío y corrían vueltas que parecían interminables. El chico, que no era muy popular, pensó que si podía seguirles el ritmo, demostraría que merecía estar en el equipo.
Vuelta tras vuelta, se mantuvo en la parte de atrás del grupo, sin alcanzarlos nunca, pero tampoco rezagado en ningún momento. El gran grupo de nosotros que ya nos habíamos dado por vencidos y estábamos sentados en las gradas lo vimos y todos comenzamos a alentar a este chico y a observarlo de cerca.
Cuando el grupo pasó frente a nuestras gradas en otra vuelta, el chico que iba detrás se cagó visiblemente en los pantalones. Los excrementos se derramaron por los agujeros de sus pantalones cortos de gimnasia y cayeron al pavimento mientras todos observábamos horrorizados.
Él simplemente siguió corriendo.
En la siguiente vuelta, nuestro profesor de gimnasia, que se consideraba un sargento de instrucción, detuvo al chico, le regañó y le hizo limpiar los excrementos mientras todos nos quedábamos sentados allí, deseando que un asteroide inesperado impactara para sacarnos de nuestra miseria colectiva.
Su popularidad nunca se recuperó. Nunca corrió un solo metro con nuestro equipo de cross country”.