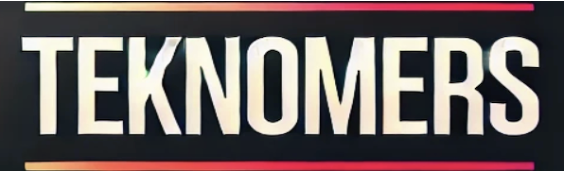Mark Elchardus es profesor emérito de sociología en la Vrije Universiteit Brussel (VUB) y autor de Reiniciar y Libertad/seguridad. Su contribución se publica cada dos semanas.
En el siglo XIX, el pensamiento sobre la convivencia estaba dominado por la creencia de que todo es cuestión de lucha. La historia sólo vio guerra, subyugación y dominación. El fin justifica los medios y gana el más fuerte. Ese pensamiento se conectaba regularmente con otras creencias. Muchos pensaban que ganar no tenía nada que ver con la cultura y las instituciones, sino que estaba escrito en los genes: las razas superiores ganaban, las razas inferiores perdían. Eso se consideró algo bueno. Se observaron avances en el sometimiento o eliminación de los más débiles.
Es alentador ver con qué rapidez hemos pasado de este elogio de la brutalidad a una forma de pensar que deja espacio para los valores, las normas y la debilidad. Esa revolución cultural se produjo en poco tiempo, aunque no sin lucha. El bolchevismo y el fascismo pusieron en práctica un pensamiento brutal. Afortunadamente, muchas sociedades han elegido un camino en el que el uso del poder está sujeto a normas (por ejemplo, una constitución) y el pueblo es elevado a guardián de esas normas (democracia). Son esas sociedades más amables las que –paradójicamente de la historia– han superado los regímenes de pensamiento brutal, militarmente en el caso del fascismo; económico, social y cultural en el caso del bolchevismo.
Sin embargo, lo que la gente hace es vulnerable. Nos sometemos a una constitución y a unas leyes, pero confiamos su supervisión a los jueces. Mientras el pueblo, a través de sus representantes, siga siendo el guardián último de las normas y leyes, esto más o menos funciona. Tan pronto como se permite al juez situarse por encima del pueblo y de sus funcionarios electos, la democracia y el Estado de derecho se ven amenazados.
Mire la reciente sentencia climática del Tribunal de Apelación de Bruselas. El juez actuó como legislador y lo hizo utilizando un estándar muy general como es el derecho a la vida para imponer una decisión política, como si tuviéramos que ignorar todas las políticas que creemos que pueden costar vidas (apagar las luces en las carreteras). . , no reembolso de determinados medicamentos) pueden ser prohibidos por los jueces.
Además, no se puede demostrar que permanecer sin cambios, reducir a la mitad o incluso desaparecer por completo el 0,2 por ciento de los gases de efecto invernadero que emite Bélgica a nivel global haga una diferencia en el número de muertes climáticas. Ese veredicto ilustra cómo se están socavando la democracia y la razón. El peligro para la democracia está en todas partes. Simplemente porque las personas influyentes tienen objetivos que consideran tan importantes que justifican cualquier medio. Esto sitúa a Europa en una encrucijada.
La globalización neoliberal dejó a una Europa debilitada en un mundo peligroso. La actual Comisión Europea se describió a sí misma, con razón, como geopolítica cuando asumió el cargo. Desde entonces, la necesidad de un pensamiento geoestratégico se ha vuelto cada vez más apremiante. En concreto, el problema es mantener a Ucrania, Moldavia, Georgia y varios países balcánicos fuera de la esfera de influencia de Rusia y China. Sin certeza de que este camino tenga éxito, el remedio más obvio parece ser la membresía de esos países en la UE. Sin embargo, en ese plan existe la tentación de dejar de lado el estado de derecho y la democracia. El objetivo es extremadamente importante… pero los votantes pueden verlo de otra manera.
La adhesión de nuevos estados miembros se produce en última instancia mediante un tratado de adhesión que debe ser ratificado en Bélgica por todos los parlamentos involucrados. La democracia, el respeto por el votante, comienza con la politización, con la colocación de cuestiones que afectan la vida de las personas en la agenda política. Ese proceso tiene lugar cuando las diferentes partes adoptan posiciones diferentes y posiblemente conflictivas. Por tanto, podemos esperar que nuestros partidos políticos asuman su tarea democrática y politicen la ampliación de la Unión. Después de todo, esta expansión afectará profundamente la vida en los Estados miembros, geopolíticamente, pero también presupuestariamente, económicamente, a través de la migración intraeuropea, a través de un impacto en la política de empleo, la agricultura, etc.
Para que sea viable, una Unión ampliada tendrá que adaptar sus métodos de trabajo. Esto se puede hacer en parte (por ejemplo, reduciendo el número de comisarios) en el marco de los tratados actuales. Sin embargo, el Parlamento Europeo quiere menos decisiones por unanimidad en el Consejo y más por mayoría cualificada. Esto presupone un cambio de tratado. Para los Estados miembros, esto equivale en realidad a una enmienda constitucional y a una nueva renuncia a la soberanía nacional. No es en modo alguno coherente con un régimen constitucional que cambios tan trascendentales se aprueben con una mayoría parlamentaria simple, como ocurrió en Bélgica con el trascendental Tratado de Lisboa. Un referéndum constitucional parece apropiado si se logra un nuevo tratado de enmienda europea.
Por lo tanto, ya es hora de que los partidos sinceramente preocupados por la democracia y el Estado de derecho se comprometan a ello. Sin embargo, muchos responsables políticos europeos opinan que una Unión ampliada no puede lograrse democráticamente y sólo puede lograrse mediante atajos legales, sin una legitimación democrática directa. Ésa es la encrucijada en la que nos encontramos.
Europa, que ya ha vencido el brutal pensamiento dos veces, ahora debe abrazar el realismo y aprender a actuar geoestratégicamente. Si no puede respetar y fortalecer simultáneamente la democracia y el Estado de derecho, perderá su alma y el derecho a criticar los regímenes autoritarios.