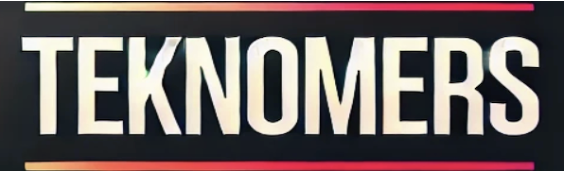Padres caídos. Primero mi madre se rompió la cadera, y justo cuando ella estaba más o menos correteando de nuevo, llegó la noticia de que mi padre se había roto el tobillo mientras freía dos frikandels. Los frikandels sobrevivieron, aunque mucho más marrones de lo previsto, y también mi padre, a su vez más pálido que antes.
Mi hermano fundó el grupo de aplicaciones ‘Solo y solo’ en el que los seres queridos de mi padre se mantienen informados sobre los últimos desarrollos. Fue operado unos días después. ‘Está terminado. Lo llamaremos cuando esté despierto”, dijeron en el hospital. Nosotros esperamos. Tres, cuatro horas.
‘Probablemente esté muerto’, decidimos y empezamos a dividir sus cosas. Mi hermana quería la freidora (‘la freidora que lo veía todo’), mi hermano las sillas de jardín, discutíamos por la réplica de la de Picasso Guernica que, encima del piano, nos ha arruinado la infancia, cuadro tan aterrador; y entonces mi padre se llamó a sí mismo. Estaba bebiendo un trago (ciertamente clandestino) en su cama de hospital.
Al día siguiente lo recogimos, mi hijo y yo. Allí yacía. Con su cabello despeinado, su pijama desordenada y su barba canosa, realmente detonó con ese blanco descarnado de hospital. Parecía un neandertal que había sido lanzado con láser desde otra dimensión a esa cama cristalina. ¡Una barba! Nunca había visto a mi padre más que bien afeitado.
‘Jesús, pareces mohoso’, dije, porque no empezamos con poner corazones bajo el cinturón, en nuestra familia. Luego lo subimos al automóvil, lo llevamos a su casa aislada y lo instalamos en su nido inmundo.
“¿Qué pasa con esa barba?” Pregunté con ansiedad, porque vi un Catweazle en la distancia. “No puedo afeitarme así”, murmuró, fumando. Pero mi hijo sabía qué hacer. Condujo hasta la farmacia y compró una maquinilla de afeitar eléctrica.
Mi padre, una afeitadora mojada de toda la vida, miró horrorizado el dispositivo, como un hombre de las cavernas con un contrabajo. “Lo haré”, dije con valentía. No es que tenga experiencia con el afeitado, sí, esos pocos mechones de damas, en la ducha, pero eso es algo diferente a un rastrojo seco y denso.
Bueno, tengo que darle a Philips: fue genial. El dispositivo maniobró hábilmente entre todos esos pliegues yermos y barbas de pavo, y pronto el viejo volvió a estar presentable. Una toallita caliente encima, una botella de ginebra en la mesita de noche, un balde para orinar al lado, un tazón de uvas pro forma, y Kees terminó.
De camino a casa, todavía podía oler el aroma especiado de la barba de mi padre en mis manos.
En realidad era algo.