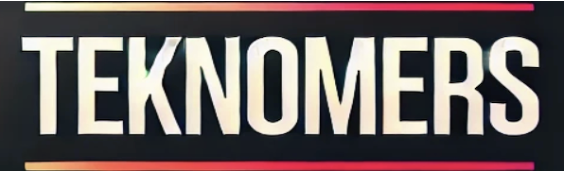Es una mañana de martes de diciembre como todas las mañanas de martes de diciembre: fría y aburrida. El momento ideal, creo, para llevar a mi novia a la antigua tumba de Francisco Franco. Desde que llegamos a España me ha atraído como un imán macabro. Vendo mi plan de alquilar un coche y sumergirnos en el fascismo como maquillaje de un fin de semana cancelado por el trabajo a la Costa Blanca. Eso también es bastante macabro, sugieren sus amigos después.
De todos modos: aquí estamos, en un camino sinuoso entre las montañas al noroeste de Madrid. Hasta octubre del año pasado se le llamó el Valle de los Caídos, en honor a los treinta mil muertos de la Guerra Civil Española que fueron enterrados aquí con el dictador y aún yacen allí. Después del entierro de Franco en otro lugar en 2019, el gobierno pensó que era hora de un nombre más neutral. Se convirtió en el valle de Cuelgamuros, ya que los españoles ya conocían este lugar antes de que los trabajadores forzados tuvieran que tallar una basílica fascista en piedra.
Con cada metro que subimos, la ya espesa niebla se vuelve más espesa y densa. Solo vemos la enorme cruz en lo alto de la basílica, la más alta del mundo con 152,4 metros. Una vez aparcado el coche, caminamos por una imponente columnata hasta las puertas de bronce de la basílica. Doblamos nuestros paraguas, atravesamos las puertas de detección, miramos hacia la cueva de 260 metros de profundidad y nos quedamos en silencio. Esto es totalitario como imaginas totalitario: desde las antorchas a lo largo de las frías paredes, llevadas por ángeles cuyas alas terminan en puntas afiladas como navajas, hasta la gigantesca estatua de bronce del arcángel Uriel, con el rostro misteriosamente escondido bajo una capucha. Las letras brillantes recuerdan que fue el caudillo Franco quien hizo realidad este sueño de fiebre fascista.
Al final de la cueva nos detiene un guardia. Hay una misa, solo después se nos permite ver el mosaico dorado en la cúpula sobre el altar. Grupos de personas, esparcidos por las filas de bancos de madera, asisten a misa. Un niño negro asiste como monaguillo. Cuando nos paramos unos minutos más tarde ante la estatua de un Jesús sangrando en una cruz que parece real, las piedras del piso de mármol negro se destacan. Catorce piedras brillantes son claramente más nuevas que el resto. ‘¿Estuvo aquí?’, le susurro a un visitante con un pendiente. “Aquí estaba”, susurra de vuelta.
Damos la vuelta y curioseamos en la tienda de souvenirs a la entrada de la basílica. Afortunadamente, no vende llaveros de Franco; hay belenes y tratados prolijos sobre la gloriosa historia nacional. Una mujer joven, discreta con sus gafas redondas y su gorra azul oscuro, mira fijamente un árbol genealógico de todos los reyes cristianos desde Pelayo en 718. Busca la imagen de Carlos II, un hombre tan desfigurado que la corte estaba segura de que estaba hechizado. —Muy guapo —señalo su protuberante mandíbula inferior—. ‘Sí, precioso“Hermoso”, bromea ella.
Afuera la vemos una vez más. Junto a su padre, posa junto a la entrada frente a un escudo de piedra de un metro de altura con un águila, símbolo nacional franquista. Cuando las madres están preparadas con su teléfono y creen que no podemos verlas más allá en la niebla, el padre y la hija levantan el brazo derecho extendido.