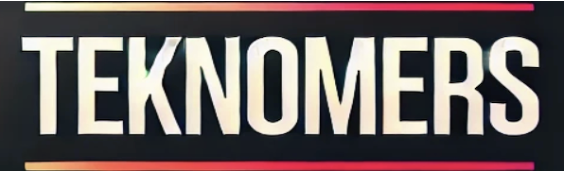Fino, basto y sin cortes: Frederik De Backer repasa la semana. “Mientras más importancia le damos a la comprensión, más nos preocupamos por expresar nuestra incomprensión”.
¿Recuerdas quién es Philippe Lacroix? Cuando yo era un niño en casa jugando solo al policía, su nombre estaba en mi archivo garabateado a lápiz junto con los de Patrick Haemers, Kapllan Murat, Basri Bajrami y Marc Van Dam. Juntos son responsables de al menos tres muertos y más heridos, todos en los numerosos atracos armados que cometió la pandilla en la década de 1980. También tomaron como rehén al ex primer ministro Vanden Boeynants y Lacroix, Bajrami y Murat escaparon de la prisión de Sint-Gillis de forma espectacular. Lacroix fue considerado el autor intelectual de la pandilla y condenado a muerte el 20 de enero de 1994, sentencia que fue conmutada por cadena perpetua.
Hoy enseña educación de adultos.
Diez años después de su juicio, Lacroix era un hombre libre. Por grande que fuera el horror, alguien había juzgado que había expiado suficientemente sus fechorías. No recuerdo voces levantadas o dedos, ni en la mesa, ni en el café. Tampoco encuentro cartas de lectores llenos de indignación de la época en que se supo que iba a dar clases. Como si nada hubiera pasado.
Esta semana nos impactó la noticia de que el realizador de televisión Bart De Pauw había intentado suicidarse, impulsado por la tristeza, la vergüenza y la ira, según su esposa. Y allí volvieron a arder los riscos y las antorchas. Una vez más, sus víctimas fueron declaradas perpetradoras por una multitud de fanáticos enojados, y De Pauw fue nuevamente juzgado por un tribunal popular en solidaridad con las mujeres atacadas.
Nunca antes se había prestado tanta atención al bienestar mental en los medios de comunicación, en el trabajo, en la sociedad en general, nunca antes se había visto tan normal e incluso fomentado una visita a un psicólogo como lo es hoy. Justificadamente. Sin embargo, lo que permanece invariable, e incluso puede haber aumentado a través de las redes sociales, es la rapidez y sobre todo la certeza de que alguien ha sido declarado fuera de la ley. No importa cuán más allá de los límites de la decencia fue el comportamiento del fabricante de televisores, y fue, no se lo deseas a nadie, el hombre ha sido condenado y castigado, sus víctimas reivindicadas. Pero eso no importa: no hemos sido escuchados.
De nada valen nuestros libros de leyes, y mucho menos el veredicto de un juez, una y otra vez usados para un idiota o un misógino o un racista o un anderlechtiano, según el caso. No, nosotros, la multitud enojada, lo sabemos mejor en función de nuestros propios arrepentimientos, las cosas que le hicimos a un ser querido o algo que vimos en Netflix. La emoción es el veredicto, lo último en lo que debes confiar con el martillo.
Cuanta más importancia damos a la comprensión, más nos preocupamos por expresar nuestra incomprensión.
Sus víctimas merecen todo el apoyo posible y cualquier discurso de odio dirigido a ellas es demasiado. Nada de esto debería haberles pasado nunca. Pero al seguir castigando a un victimario, no apoyamos todavía a una víctima, así como Bart De Pauw no está respaldado por todas las maldiciones que las mujeres afectadas una vez más -y una vez más injustamente- reciben. Los que echan espuma por la boca harían bien en callarse.
Un condenado a muerte se para frente a la clase, un acosador se siente sentenciado a muerte. Por mucho que algunos de nosotros le deseemos eso, salvemos a sus hijos. No deben ser víctimas de la mala conducta de su padre. Sus víctimas nunca quisieron esto tampoco, por lo que no se les debe culpar. Solo querían que se detuviera, que actuara con normalidad. Quizá nosotros, los inquisidores aficionados, deberíamos hacer lo mismo.