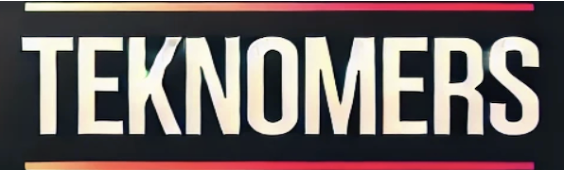Manténgase informado con actualizaciones gratuitas
Simplemente regístrate en Educación myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.
La libertad de expresión es uno de los principios fundamentales de la Primera Enmienda de Estados Unidos. A menudo se define como el derecho de una persona a decir lo que quiera, siempre que dicho discurso no ponga en peligro la seguridad personal de otra persona. Esto va al meollo de una idea crucial, que es que el discurso –incluso el discurso que nos parece repugnante– es diferente de la conducta.
Los límites de esa idea se han puesto a prueba en los últimos años de muchas maneras. Fueron puestos a prueba nuevamente la semana pasada cuando tres presidentes de universidades estadounidenses de élite (la Universidad de Pensilvania, Harvard y el MIT) comparecieron ante un comité de la Cámara de Representantes que examinaba el antisemitismo en los campus a raíz de la guerra israelí en Gaza. Una ola de protestas pro palestinas ha afectado a los campus de todo Estados Unidos, donde la política universitaria se inclina fuertemente hacia la izquierda.
En los últimos años, estas escuelas han tendido a condenar a quienes defienden puntos de vista impolíticos, a menudo conservadores, o critican ideas de izquierda como la teoría racial crítica. Ahora, esa tendencia los ha dejado a caballo entre una incómoda línea entre proteger a las personas y proteger la libertad de expresión.
Los manifestantes propalestinos en las universidades corean consignas como “Intifada ahora” o “Del río al mar, Palestina debe ser libre”, que algunos interpretan como un llamado al genocidio contra los judíos. También ha habido cada vez más episodios de acoso a estudiantes judíos en los campus. En muchos casos, los perpetradores no han sido cancelados ni despedidos como lo habrían sido si hubieran criticado, por ejemplo, la acción afirmativa o usado un lenguaje de odio contra estudiantes minoritarios. Esto ha provocado indignación entre muchos (incluidos algunos donantes poderosos) que sienten que las universidades están haciendo la vista gorda ante el antisemitismo.
La cuestión ha llegado ahora a un punto de inflexión. Cuando se les preguntó si estaría en contra de las políticas de intimidación y acoso universitario que alguien en el campus pidiera un genocidio de judíos, ninguno de los presidentes pudo dar una respuesta clara. Liz Magill, de Penn, que había calificado tales llamadas de “odiosas” pero afirmó que estaban protegidas por el compromiso de la escuela con la libertad de expresión, dio marcha atrás al día siguiente y renunció, calificando de inaceptables los ataques a los estudiantes judíos. En un mundo cada vez más odioso, dijo, el discurso universitario “es necesario aclarar y evaluar las políticas”.
En efecto. Hay varios temas espinosos en juego aquí, desde el cambio de puntos de vista generacionales sobre Israel, pasando por la división de los individuos en grupos de interés cada vez más pequeños, hasta el desafío de equilibrar la libertad de expresión y la seguridad. Los códigos de expresión en las universidades privadas no tienen por qué seguir la ley constitucional. Estas instituciones podrían, si así lo desean, prohibir explícitamente los llamamientos al genocidio.
Aquí, sin embargo, deberíamos volver a las diferencias entre palabras y acciones. Si existe un peligro claro y presente para la seguridad de alguien, entonces se debe prohibir el discurso que provoque ese peligro. Eso incluiría ataques a estudiantes individuales durante las manifestaciones. Los llamamientos directos al genocidio también deberían incluirse en esta rúbrica. Pero los lemas que son meramente odiosos (o percibidos como tales) pueden no serlo. Las universidades son lugares donde la gente va para estar expuesta a diferentes puntos de vista: si el discurso se ve restringido por reglas cada vez más específicas diseñadas para adaptarse a la política del momento, es probable que la verdad sea más difícil de encontrar. Demasiadas instituciones se han inclinado hacia la autoprotección legalista en lugar de la búsqueda de la verdad.
Pero en la medida en que existan reglas, éstas deben aplicarse por igual. Los profesores y estudiantes no pueden ser penalizados por incitar al odio contra un grupo y no contra otro. El hecho de que los directores de las universidades más elitistas de Estados Unidos no tengan una comprensión clara de sus propios códigos de expresión y de cómo hacerlos cumplir es motivo de grave preocupación.