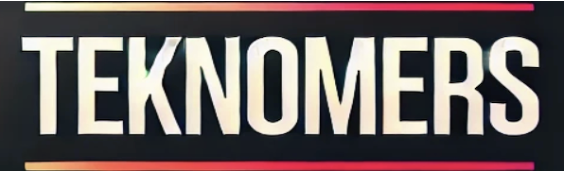Manténgase informado con actualizaciones gratuitas
Simplemente regístrate en Economía global myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.
El escritor es editor colaborador del FT y escribe el boletín Chartbook.
Es un lugar común que en los últimos años el paradigma de la globalización se ha desmoronado. Ya no existe la presunción de una integración global cada vez más estrecha. La política comercial está sobrecalentada. La política industrial nacional está de moda. Pero la evidencia de cambios importantes en el flujo comercial es escasa. Lo que ha reemplazado al viejo paradigma es menos una nueva agenda coherente que una disonancia cognitiva generalizada.
En lo que respecta a la macroeconomía, plus ça cambio. Estados Unidos tiene déficits gemelos: en el presupuesto gubernamental y en la cuenta comercial. La demanda de los consumidores es fuerte y los mercados financieros boyantes. Por el contrario, la UE y China, con una demanda interna inadecuada, tienen grandes excedentes de exportación. Estos desequilibrios han moldeado el patrón de globalización durante décadas. Los expertos han instado durante mucho tiempo a un reequilibrio, pero estos han sido ignorados. Todavía hoy se las ignora, pero ahora las tensiones familiares dentro de la globalización se reinterpretan a través del oscuro lente de la rivalidad industrial y la geopolítica.
El persistente déficit comercial de Estados Unidos ha planteado durante mucho tiempo dudas sobre cómo se pagará. Hasta ahora, gracias al exorbitante privilegio del dólar estadounidense y los buenos oficios de Wall Street, el déficit se ha financiado sin problemas. La presión de la competencia global recae fuertemente sobre los sectores de bienes comercializados de Estados Unidos, en particular la manufactura. Eso no es un error. Es una característica de lo que alguna vez fue un consenso de las élites que favorecía el acceso a los mercados y la liberalización del comercio respaldado por los beneficios ampliamente percibidos de las importaciones baratas.
Ese consenso se rompió en 2016, cuando Donald Trump ganó en los estados del cinturón industrial. Desde entonces, el proteccionismo populista, las promesas de reindustrialización y las acusaciones contra China han enmarcado la política estadounidense. La preocupación por la rivalidad entre grandes potencias añade más leña al fuego. Ya sea fentanilo, vehículos eléctricos con software espía o misiles ultrasónicos que destruyen portaaviones, China es un chivo expiatorio de espectro completo. De poco sirve afirmar lo obvio: que una fábrica de chips aquí o allá no restablecerá materialmente el contrato social estadounidense, y que cualquiera que quiera mejorar seriamente la suerte de la clase trabajadora estadounidense comenzaría con aspectos básicos como vivienda, salud y cuidado infantil.
Si su objetivo es restaurar la posición competitiva de la industria estadounidense, una gran devaluación del dólar haría más que una pizca de subsidios industriales. Pero nadie sabe cómo lograrlo frente a la demanda global de activos financieros estadounidenses. Se está discutiendo un arancel sobre las entradas de capital extranjero, en realidad un impuesto sobre el dólar como moneda de reserva. Pero para que una política tan radical vea la luz sería necesario que los intereses de los productores destronen a Wall Street: nada menos que una revolución. Mientras tanto, la consolidación fiscal, la solución al problema del “déficit gemelo” adoptada por la administración Clinton en los años 1990, está descartada por el estancamiento en el Congreso.
Con la inflación bajo control, la prioridad de la Reserva Federal es el mercado laboral. Pero, al basarse en datos, la Reserva Federal, en lugar de perseguir sueños de reindustrialización, da prioridad al sector de servicios, donde trabaja el 80 por ciento de los estadounidenses. De facto, esto significa la continuación del viejo paradigma: el pleno empleo y una mayor demanda de los consumidores significan más, no menos, importaciones.
Todo esto es predecible. Si se comercia con una economía china que manipula su tipo de cambio y regula el comercio exterior, lo que determina la balanza comercial es el estado relativo de la demanda agregada estadounidense y china. Eso ahora favorece las exportaciones chinas a Estados Unidos. Los temas candentes del momento pueden ser el dumping, el exceso de capacidad y los subsidios injustos, pero todos ellos están enmarcados por parámetros macroeconómicos.
Para no quedarse atrás, Europa se ha sumado al confuso debate. A pesar del superávit comercial de la UE, el informe de Mario Draghi sobre la competitividad europea pinta un panorama sombrío de que la UE se está quedando atrás, no China sino Estados Unidos. Irónicamente, desde el punto de vista de Europa, Estados Unidos lleva décadas aplicando una política industrial muy eficaz, aunque no reconocida. El gasto del Pentágono, la laxa legislación antimonopolio, las generosas ganancias corporativas, una sólida investigación y desarrollo y una amplia financiación de riesgo hacen del capitalismo estadounidense la potencia que es.
El informe Draghi ofrece una evaluación más realista de la economía política de Estados Unidos que la narrativa de víctima que ahora domina en Washington. Pero también en Europa la política industrial y la macroeconomía están fuera de lugar. Draghi pide un aumento de la inversión, pero los gobiernos de la UE están obsesionados con la consolidación fiscal, que, de implementarse, agravará el déficit de crecimiento.
Se puede exagerar la coherencia de la política económica en el apogeo de la globalización. Pero la disonancia actual entre la política industrial y la macroeconómica es nueva e intensa. Constituye un antiparadigma que aumenta materialmente la incertidumbre que acecha a la economía mundial.