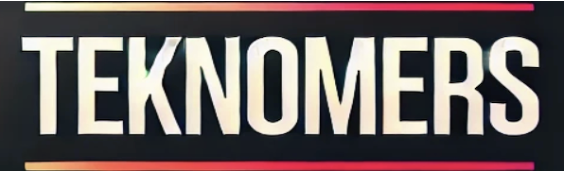Mi primera jefa era una de las mejores almorzadoras del mundo. Editora de una revista sobre las industrias del cine, la televisión, la publicidad y los videos musicales en los años 90, una década en la que se podía tener una carrera perfectamente respetable en el mundo audiovisual sin molestarse nunca en producir nada, era una leyenda en el Soho. Me llevaba a almorzar al escondite de bebidas Andrew Edmunds, a la enorme y reluciente megalópolis de Terence Conran, Mezzo, o a la perfecta institución Vasco & Piero’s Pavilion. Adondequiera que íbamos, la recibía calurosamente, la besaba en el aire y la visitaban las luminarias de la industria desde las mesas circundantes. Mientras regresábamos tambaleándonos a la oficina, me sentía introducido en un estilo de vida.
Me enseñó muchas cosas sobre periodismo, pero lo más importante que me enseñó sobre la vida laboral fue que las relaciones perduran y las relaciones que se crean durante el almuerzo perduran durante décadas. El trabajo en televisión se interrumpía entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m., y poder conseguir una mesa en Sheekey’s o The Ivy entre esas horas era algo de lo que alardear sin ironía. Mencionar el nombre del restaurante propuesto era una forma de conseguir una reunión. Una copa de champán para abrir el local y media botella de Chablis eran lo habitual. En retrospectiva, resulta menos misterioso por qué tantas relaciones laborales eran, ejem, problemáticas.
Así, al principio, la mayoría de las veces me encontraba en la mesa de los comensales más célebres y automitificados: los hombres de los medios de comunicación. Invariablemente, mis asistentes me hacían una reserva a través de ellos, que insinuaban el inimaginable glamour de su reserva fija en un restaurante de primera categoría (“Si come los miércoles, ¿en cuatro semanas le convendrá el Nobu?”). Yo no tenía quejas. En mi primer trabajo, en 1995, me pagaban 13.500 libras, pero nadie pestañeaba si presentaba una reclamación de gastos por un almuerzo de 80 libras. Mi respuesta a la pregunta conspirativa “¿Echamos un vistazo al menú de postres?” era siempre “Sí”, porque así podía ahorrarme el gasto de la cena. Los hombres de los medios de comunicación de los años 90 me robaban los cigarrillos y me enseñaban a beber durante el almuerzo (una vez tuve que ir a la enfermería a tumbarme después de un espectáculo de tres horas). Aprendí que era importante luchar para pagar la cuenta (para halagar a un superior), ceder de vez en cuando con cortesía (“la próxima vez me toca a mí”), transmitir todos los chismes que recojo, ya que el comercio justo no es un robo, y preguntar siempre por mi mujer y mis hijos. Por supuesto, era una forma ridículamente ineficiente de hacer negocios. En cierto sentido, eso formaba parte de ello. Todavía se me eriza la piel de vergüenza al recordar la vez que hice esperar al controlador de la BBC1 porque estaba atrapado en el tráfico y él tuvo que comer sopa solo. ¡Qué vergüenza!
Cuando los hombres hablan con nostalgia de los días dorados de los almuerzos, los más educados de hoy recuerdan que, por supuesto, eran un club de chicos terribles. Pero solo recuerdan los almuerzos a los que asistían. A principios del milenio, en todos los medios, las mujeres que rompían barreras observaban cómo lo hacían los hombres, y es justo decir que estuvimos a la altura del desafío.
Tuve la suerte de formar parte de bandas de chicas que tenían palcos en las carreras de caballos y en los estadios de perros, que iban a jugar al casino del Ritz, que alquilaban habitaciones privadas en el Nobu y el River Café y mesas especiales en The Wolseley o The Ivy. Eventos en los que ocho o diez de nosotras, desde ministras del gabinete hasta editores de periódicos, pasando por directores de canales de televisión y grandes productoras de televisión, demostrábamos que las mujeres se relacionaban con el mismo éxito a pesar de las enormes cantidades de alcohol y la alegría, y que se comportaban igual de mal. Recuerdo haber cantado en público, un incidente en el que dos egos feroces se desafiaron a una pulseada, alguien que demostraba cómo se añadiría el lenguaje de signos a la pornografía para cumplir con la nueva normativa y la destrucción de un sombrero bastante bonito.
Hacíamos ruido, pero éramos pocas. No fue hasta que me mudé a Nueva York en la década de 2010 que me di cuenta de que las mujeres que hacían networking durante un almuerzo eran un juego global. Una RRPP tan amable como poderosa organizó un almuerzo de bienvenida en Michael’s, un restaurante de Manhattan de gran prestigio que tenía a los presidentes de las cadenas con mesas fijas y en la recepción tuiteaban diariamente listas de los ejecutivos y celebridades que habían cruzado el umbral. Ella invitó sólo a mujeres. Yo era la editora de un sitio web que aún no se había lanzado y no podía entender por qué alguien vendría, pero todas terminamos en Page Six, la columna de chismes reinante de Nueva York, así que alguien sabía lo que estaba haciendo. Las invitadas trajeron regalos de pañuelos de Diane Von Furstenberg y recomendaciones de peluqueros de cejas. Esto fue un gran paso adelante con respecto a nuestras tradiciones “femeninas” en Londres de hermosas notas de agradecimiento escritas a mano en postales artísticas y el hecho de que realmente recordábamos los nombres de los hijos de las demás.
En Nueva York, reconocí que me estaban admitiendo en un lugar donde las reglas eran sutilmente diferentes. La construcción de contactos se basaba en una intimidad rápida acelerada por el gasto, pero no necesariamente en la cena. Una vez, un periodista me invitó a almorzar, pero comenzó diciéndome: “Sé que vives cerca de mí y tienes una hija de más o menos la misma edad que la mía, ¿por qué no las llevamos a las dos a hacerse la manicura y la pedicura?”. Esa sí que es una nueva forma de equilibrar la vida y el trabajo.

¿Debemos culpar a Internet o a los presupuestos de la disminución de las invitaciones a almuerzos? En cierto sentido, Internet separó la publicidad de los medios y, a medida que los ingresos se volvieron programáticos, también lo hicieron los contactos. Aquellos que me introdujeron ahora están comenzando a irse, muy tristemente, a los grandes almuerzos interminables. Seamos honestos, no es un estilo de vida asociado con la longevidad.
Lo único que quedaba eran los almuerzos en los que no me habrían visto muerta en aquellos tiempos: aquellos en los que se vendían entradas y que empezaban con las palabras “Women in”, a menudo organizados por una mujer valiente y de alto rango en una organización llena de hombres, que intentaba imitar a los clubes a los que no las invitaban. El problema con estos almuerzos no eran sus intenciones, sino la falta de espontaneidad en la ejecución. Hay pocas oportunidades de establecer vínculos en un evento de networking rápido. Y, en verdad, las pocas mujeres realmente poderosas en cualquier industria no tenían disponibilidad entre los eventos de trabajo y la familia.
No quiero negar los beneficios de una red de contactos más formal. Las reglas de acceso a la informalidad son opacas y excluyentes, y no puedo pretender que mi grupo de chicas fuera más reflexivo sobre nuestros diversos privilegios que nuestros homólogos masculinos. Recuerdo haber invitado a algunas colegas más jóvenes a comer a un elegante restaurante de Edimburgo para escuchar sus esperanzas y sueños, con la esperanza de demostrarles que las consideraba importantes, pero me di cuenta de inmediato de que era demasiado formal y corrí el riesgo de hacer lo contrario. Es innegable que ahora las mujeres jóvenes pueden expresar sus ambiciones mediante la solicitud de tutorías y programas de prácticas remuneradas. Sin embargo, nunca superaré mi desaprobación fundamental de un evento serio en el que, después de una copa de vino blanco caliente, todos intercambian una tarjeta de visita.
Cuando invito a la gente a almorzar ahora, se muestran complacidos pero desconcertados. Me siento un poco como si hubiera enviado a un cochero con una tarjeta de visita. Estos días brutales de agendas de reservas informatizadas y correos electrónicos automatizados son, por supuesto, más eficientes y más democráticos, ¡pero qué influencia, señoras! La influencia pura de entrar en un “famoso restaurante en el West End de Londres” y ser recibida con una copa de champán y un “Enhorabuena por tu ascenso”. Nunca sentirías que estás en el club equivocado y tampoco lo sentiría tu invitado a almorzar.
Excepto, excepto. Tal vez haya otra manera. En un viaje reciente a Manhattan, donde todo sucede primero, un ex colega y experto en redes sociales anunció que los almuerzos, los restaurantes de Midtown y los restaurantes de moda están de regreso, junto con todo lo de los años 90. La conexión personal, el vínculo íntimo de confesión, la sensación de orden en un mundo caótico establecido por un maître que sabe tu nombre y qué mesa te gusta, un antídoto contra el anonimato y la socialización en las redes sociales. Qué emocionante y qué alivio.
Mi consejo para las mujeres A quien le gustaría participar en esta tendencia de los años 60, le transmitieron lo siguiente: consolide su cuenta de gastos. Gaste todo su presupuesto en uno o dos restaurantes y esos restaurantes le recompensarán su lealtad. Invite a la gente a salir. Hoy en día, se puede dividir la cuenta, pero nada dice “Me gustó esto y lo repetiremos” como “Puedes hacerlo la próxima vez”. Forme su propia pandilla. Invite a alguien de su mundo y consiga que un amigo haga lo mismo. No subestime el poder de un pequeño pecado, ya sea un postre, una bebida o llegar un poco tarde al trabajo, y siempre, siempre, pida patatas fritas para la mesa.
Es poco probable que sea un referente en esta nueva ola de esperanza. El verdadero networking debería darse en los veinte, cuando todo está por venir y todavía se puede tolerar el alcohol antes de las seis de la tarde. Pero si tienes suerte, no solo aprenderás mucho más sobre tu trabajo, sino que también ganarás un poco de vida.
El mejor almuerzo de mi vida empezó de forma sencilla y directa con una ejecutiva de televisión a la que apenas conocía. De alguna manera, a las 5 de la tarde, todavía seguía en marcha, mientras el personal que nos rodeaba empezaba a repartir las mesas para el servicio de cena, deteniéndose sólo para asegurarnos de que, aunque la vida debe continuar a nuestro alrededor, no querían que sintiéramos que debíamos entender las indirectas. “Nos encanta que sigáis aquí”, nos animaban. Terminó a las 7:30 de la tarde, cuando ella me reveló que tenía que ir a cenar con Rupert Murdoch. Sigue siendo mi mejor amiga y madrina de mi hijo, pero ahora almorzamos a nuestro propio ritmo.
Janine Gibson es editora de FT Weekend
Seguir @FTMag Para enterarte primero de nuestras últimas historias y suscribirte a nuestro podcast Vida y arte donde quiera que escuches