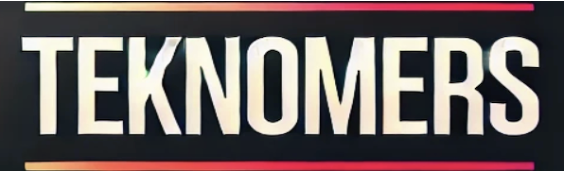Nada te prepara para una coronación, ni del todo ni del todo. El rey Carlos III había esperado siete décadas por su momento, había ensayado la ceremonia en los días previos, pero cuando se acercó a las puertas de la Abadía de Westminster, su rostro traicionó su ansiedad. Se volvió, murmuró, se movió.
Durante gran parte del servicio de dos horas, su expresión fue, si no exactamente una mueca, un estudio en suspenso. Cuando le colocaron en la cabeza la corona de San Eduardo de dos kilogramos, cerró los ojos sombríamente. La reina Camilla se preparó de manera similar cuando llegó su turno.
La audiencia no estaba preparada para la coronación, probablemente más. Nadie mucho más joven que el rey de 74 años podía recordar el último, que tuvo lugar cuando Winston Churchill era primer ministro.
Más de 2.000 personas entraron en la Abadía, y sus ojos parecieron agrandarse ante la plétora de prendas coloridas, la grandeza de las joyas, la variedad de los grandes, los buenos y los merecedores. Observar al cantante Lionel Richie sentado junto a la exsecretaria de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, dio una idea de la extrañeza de la ocasión. Había roles para personas con títulos como Lady of the Order of the Thistle y Rouge Dragon Pursuivant.
Sería un error decir que la perspectiva de la coronación había cautivado al público británico. Dos quintas partes pensaron que era una pérdida de dinero de los contribuyentes, según una encuesta. A dos tercios no les importaba mucho o nada, según otro. Después de todo, hubo un exceso de pompa real el año pasado: el fin de semana del jubileo de platino de Isabel II en junio pasado, seguido de su funeral en septiembre.
Sin embargo, como tantas veces, la ceremonia real resultó casi irresistible. Ante todo estaba la música, guiada, se nos dice, por el propio rey. La Abadía de Westminster es un edificio fragmentado, donde pocos asientos tienen una vista directa del espacio central. Ha sido sede de coronaciones desde 1066, lo que significa que durante muchos siglos, la mayoría de los asistentes deben haber estado estirando el cuello. Por eso, y porque la mayoría de la congregación tenía que estar sentada durante dos horas antes de que comenzara el servicio principal, la música importaba.
La interpretación del coro de Handel Zadok el sacerdote, cantada en el momento más sagrado del servicio mientras el Rey era ungido con aceite detrás de una pantalla, fue un triunfo. Cuando la congregación respondió más tarde con las palabras “Dios salve al rey”, el ruido reverberó profundamente en la mampostería.
La coronación, que sigue siendo sobre todo un servicio cristiano, estaba destinada a subrayar el compromiso de Carlos III con el deber. El sermón del arzobispo de Canterbury Justin Welby colocó al rey en el contexto de Jesucristo: “ungido no para ser servido, sino para servir”.
En verdad, Carlos III ya ha prestado muchos servicios y ha pasado por muchas iniciaciones: un hechizo en las fuerzas armadas, burlas de los medios de comunicación, un sinfín de compromisos públicos. La coronación es sólo un ritual más. Incluso se podría argumentar que fue superfluo: ha sido rey desde septiembre. Pero esta ceremonia ayudó a trazar la línea entre el príncipe falible y obstinado que era y el monarca neutral e intachable que se supone que es hoy.
De antemano, hubo algunas quejas sobre un nuevo juramento de lealtad, introducido para permitir que el público exprese su lealtad al rey. No parecía muy británico; parecía casi, jadeo, estadounidense.
El arreglo anterior había sido aún peor (algunos aristócratas expresaron su lealtad), pero arreglar cualquier cosa en la constitución británica está lleno de riesgos. En el evento, el llamado al juramento, que nunca tuvo la intención de ser obligatorio, se redujo a una invitación. Al menos en la Abadía de Westminster, la congregación aceptó gustosamente la invitación, probando quizás que se puede engatusar al público británico para que haga cualquier cosa siempre y cuando finja que no lo hace.
El príncipe William, el siguiente en la línea de sucesión al trono, juró lealtad a su padre, sellada con un beso en su mejilla. Su hermano, el príncipe Harry, que dejó sus deberes reales y que hace cuatro meses publicó unas memorias airadas, entró en procesión con sus primos y su tío, el príncipe Andrés, y se sentó en la tercera fila. Su esposa Meghan se quedó en casa en California. Las divisiones de los Windsor permanecen y no parecen haberse ampliado.
En preparación para la coronación de Isabel II en 1953, la Abadía estuvo cerrada durante cinco meses, Charles no pudo igualar eso, ni las 4.000 tropas en su procesión pudieron igualar la de ella. Lo que ofreció su coronación fue más diversidad: participación de mujeres obispos por primera vez y más representación de otras religiones, una pasión personal suya.
La diversidad tenía límites. Toda Gran Bretaña, y mucho menos la Commonwealth, no pudo encajar en la coronación. Gran Bretaña no es simplemente el brillo del orbe; es la penumbra del cielo afuera. No son solo los fieles que ondean banderas en el Mall; son los manifestantes republicanos los que fueron arrestados en Trafalgar Square. No son solo los millones que miraban boquiabiertos la televisión; son los millones los que más se interesaron por el fútbol de la tarde.
Sin embargo, los que se apretujaron en la Abadía y alrededor de la televisión se sintieron más que suficientes. A primera hora de la tarde, el rey Carlos III sonreía a la multitud desde un balcón del Palacio de Buckingham. Nada nos preparó para la coronación, pero la coronación nos ha preparado para lo que está por venir: un monarca que quizás nunca alcance la aclamación de Isabel II, pero que, sin embargo, canalizará hábilmente dos milenios de tradición en la conciencia nacional de Gran Bretaña.