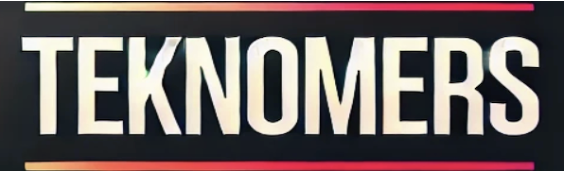Considera, en este mes de buena voluntad, la soledad de Giorgia Meloni. El primer ministro italiano es el único jefe de gobierno en un país del G7 que puede describirse sin exageraciones espeluznantes como populista. Ha visto al británico cambiar a Boris Johnson por un ex alumno de Goldman Sachs ligeramente exangüe. Ella ha visto a los estadounidenses dar una información privilegiada de Beltway de los buenos resultados de las elecciones de mitad de período de medio siglo para un presidente en funciones. Fuera de las democracias más ricas, ve un Brasil sin Jair Bolsonaro encima.
Y Meloni, no lo olviden, es ella misma una especie de apóstata de la derecha. Para llegar y mantener el poder, ha tenido que frenar su euroescepticismo, animar a Ucrania contra Rusia y poner a varios respetables en el extremo superior de su gabinete.
Últimamente se ha dicho con bastante frecuencia que el populismo está en retirada. Exactamente por qué, no lo ha hecho. No pretendamos que las élites hayan “leído la sala” y respondido las “preocupaciones legítimas” de los votantes enojados en los últimos años. La inmigración neta en el Reino Unido ha aumentado, no disminuido, desde el Brexit. Estados Unidos tiene tanto problema como siempre con las personas que cruzan su frontera sur. Algunas tendencias económicas en los países ricos pueden verse como una concesión al corazón enfurecido, como el creciente proteccionismo industrial. Otros, a saber, las tasas de interés más altas, no pueden. (Donald Trump solía criticar a la Reserva Federal por su estrechez monetaria, recuerde).
No, el populismo ha sufrido un destino mucho más cruel que ser discutido, competido o cedido. Se ha permitido que se queme solo.
Antes que nada, divisivo, inepto, a veces perceptivo y necesario, el populismo es agotador. Genera demasiado ruido y escándalo en el gobierno para que todos, excepto los ciudadanos más hambrientos de noticias, lo soporten por mucho tiempo. Piense en cómo Johnson y Donald Trump se hicieron famosos como figuras públicas. El programa de televisión semanal. Él apariciones de invitados. El libro ocasional o el negocio llamativo. Estos hombres nunca estuvieron destinados a la exposición las 24 horas del día, las 52 semanas del año que incluso un líder nacional normal recibe, y mucho menos uno salvaje. Lo divertido en dosis controladas chirría cuando se trata del ruido ambiental de la época.
Supuestamente del pueblo, los demagogos tienden a subestimar cuánto el votante promedio, entre elecciones, quiere una vida tranquila. Lo que finalmente hizo para Johnson no fue su manejo de un escándalo sexual parlamentario, sino la sensación de que, si sobrevivía, habría otro fiasco, y luego otro. Lo que hizo por Trump no fue su historial sobre la pandemia (fue impopular) mucho antes de eso) sino la interminable conmoción de la vida pública debajo de él. Sería bueno pensar que los estadounidenses estaban haciendo una declaración jeffersoniana sobre la importancia de los estándares cívicos cuando lo desalojaron de la Casa Blanca en 2020. “Ya basta”, sería más bien.
El drama, más que la incompetencia gubernamental, es lo que impide que los populistas mantengan el poder por mucho tiempo. No fue Trump quien invadió Irak. No fue Johnson quien hizo una farsa de Gran Bretaña en los mercados financieros hace unos meses. Si cada hombre hubiera sido más circunspecto en estilo, pero no diferente en su desempeño administrativo, podría estar en el cargo todavía.
Pero ese drama es innato al populismo. No se puede arreglar. Aburrido de sí mismo por el acto técnico de gobernar, este es un movimiento que vive del espectáculo. Por eso, entre otras razones, siempre fue una tontería comparar a gente como Johnson y Trump con los hombres fuertes de la década de 1930. Lo que obsesionaba a Mussolini y Franco era el control de la maquinaria gubernamental (con vistas a, ya sabes, hacer cosas), no sólo el circo de la política. Cualquiera que haya sido un dictador de entreguerras al llegar al poder, no fue el perro que atrapó el auto. Tenía un plan demasiado claro para el vehículo.
Dicho de otra manera, el fascismo se trata de ganar y hacer. El populismo se trata de perder y burlarse de los ganadores. Como movimiento, es más feliz como una gran minoría del electorado: suficiente para sostener su propio ecosistema de medios, brindar oportunidades de ingresos para los estafadores y tal vez influir en la política oficial del día. Pero no lo suficiente como para tener que gobernar. Lo que sucedió alrededor de 2016 fue la pérdida de ese equilibrio. A los votantes se les dio la oportunidad de hartarse de estas personas.
La parábola de Nigel Farage es instructiva. Se ha presentado siete veces al parlamento del Reino Unido. Ha fallado siete veces. Pero, ¿es “fallido” el verbo correcto? Gran parte de su atractivo e influencia depende de esa distancia del centro de las cosas. Si él entrara, o incluso sirviera en el gobierno algún día, sería demasiado ubicuo y poderoso para mantener a la audiencia que construyó como un saboteador carismático. Sin embargo, ese, en miniatura, es el destino que corrió el populismo en su conjunto cuando logró su avance electoral en la última década. Es una victoria de la que todavía se está recuperando.