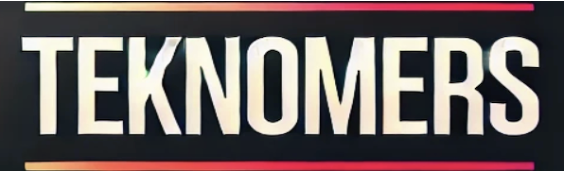El año es 1959 y el lugar es Melbourne. Un actor de 25 años aficionado a Samuel Beckett, el alcohol, la poesía y las bromas escandalosas se acaba de casar por segunda vez con una hermosa bailarina de ballet. Deseoso de escapar de los sofocantes suburbios de su infancia, él y su nueva esposa abordan un barco de vapor con destino a Londres, que esperaba que fuera un poco más divertido.
La pareja se encontró menos columpiándose que hundiéndose, en un sótano de Notting Hill viviendo en la penuria al estilo de Patrick Hamilton. No está claro qué podría haber sido de ellos si Barry no se hubiera enterado de otra pareja de australianos que también habían escapado del desierto cultural Down Under y estaban ocupando una casa adosada alta en el norte de Londres. Se sentó a escribirles.
No tengo la carta que Barry Humphries, quien murió la semana pasada a los 89 años, envió a mis padres, pero recuerdo el relato de mi madre al respecto. Acababa de tener un segundo bebé (yo) y no estaba de humor para rescatar a un par de compatriotas indigentes al azar. Pero su carta era tan divertida y anticipó con tanta precisión su consternación por adquirir algunos albatros de las antípodas, ella dijo que sí.
Había dos habitaciones vacías, aunque en mal estado, en la parte superior de nuestra casa, que Barry y su esposa Rosalind podrían tener a cambio de lo que describe en su autobiografía. Mas por favor como “un mínimo de ayuda doméstica”. La idea era que esta ayuda, que consistiría en cuidar de mi hermana y de mí, la realizara Ros, mientras Barry buscaba trabajo en el West End.
Resultó que no encontró nada más que Ros consiguió un trabajo bailando, dejando a Barry como el au pair de facto de la familia. No sé si mamá se había dado cuenta entonces de que no era el par de manos más seguro, o si ya estaba empezando el día con lo que él llamaba un “gancho de agarre”, una mezcla de brandy y oporto. Sea como fuere, una tarde me dejó a su cuidado y salió.
Al regresar, se bajó del autobús 214 frente a nuestra casa y vio un cochecito familiar que subían los escalones de la entrada. La persona que lo propulsaba era una extraña: una mujer siniestra, alta, con gafas puntiagudas y un rasguño de lápiz labial. Sería bueno decir que mi primer recuerdo fue levantar la vista de mi cochecito y ver un prototipo de Edna Everage.
En cambio, me consuelo con la idea de que puede que haya sido la única persona en la historia que no se conmovió al ver a la superestrella del ama de casa, que convulsionó al mundo y una vez dejó indefensos al entonces príncipe Carlos y a Camila por la alegría. simplemente apareciendo en su palco en el London Palladium, que dormí todo el tiempo.
La estadía de los Humphries en el piso de arriba duró unos tres años, aunque el arreglo podría haber fallado antes si no fuera por el afecto de mamá y papá por Ros. La bebida de Barry lo convirtió en un lastre como inquilino (y presumiblemente aún más como esposo), y aunque papá llegó a desaprobarlo, también lo respetaba, menos por su hilaridad que por su serio interés en el arte y la poesía.
Mamá se inclinaba a perdonar a cualquiera que pudiera ser tan divertido haciendo helados, que era su próximo trabajo después de cuidarnos. Habiendo demostrado ser inadecuado como niñera, fue contratado por la fábrica Walls en Acton, haciendo que la frambuesa ondeara en el túnel 9, antes de finalmente conseguir un trabajo de actuación como el sepulturero en Lionel Bart’s. ¡Oliver!
Barry Humphries en el personaje de Fagin con Marti Webb de ‘Oliver’ en 1967. . . © Getty Imágenes

Incluso después de que se mudaron, la voz de Barry perduraba en nuestra casa mientras escuchábamos su disco de 1962, “Wild Life in Suburbia”, en el gramófono. Todavía puedo escuchar el gemido lento y monótono de su alter ego Sandy Stone, el hombre más aburrido de Australia. Puedo ver a mi madre, que lo había escuchado tantas veces, riéndose y hablando con las palabras.
A veces, durante los años 60, los Humphries venían a almorzar los domingos. En una visita, Barry contó una vez que había caminado por nuestra terraza con una lata abierta de ensalada rusa Heinz escondida en su abrigo. Se había doblado en dos y hacía ruidos enfermizos mientras vertía la ensalada en el pavimento, solo para sacar una cuchara de su bolsillo, limpiarla con un pañuelo y comenzar a comer con deleite.
Su descripción de este truco, que luego realizó en aviones usando la bolsa para enfermos en vuelo, me atrajo poderosamente en ese entonces: No creo que ninguna otra historia de mi infancia me haya emocionado tanto. Resulta que no era necesario tener siete años para pensar que esto era divertido: el truco fue lo suficientemente extravagante y subversivo como para aparecer en muchos de sus obituarios la semana pasada.
En 1976, cuando Barry estaba en el vagón, en una nueva mujer, una estrella mundial y un tanto distanciada de los Kellaways, nos envió entradas para su espectáculo con entradas agotadas en Londres. Estaba emocionado de estar en los mejores asientos viendo a alguien que una vez conocí y que se había vuelto tan famoso. Pude ver que Edna era el trabajo de un genio, pero no pude reírme del todo. Tal vez era que la transformación del hombre familiar con su cabello oscuro y lacio en la Edna que croaba y lanzaba gladiolos era demasiado. O tal vez fue algo que vi en el cobertizo cuando era un bebé.
lucy kelway es un editor colaborador de FT
Entérese primero de nuestras últimas historias — síganos @ftweekend en Twitter