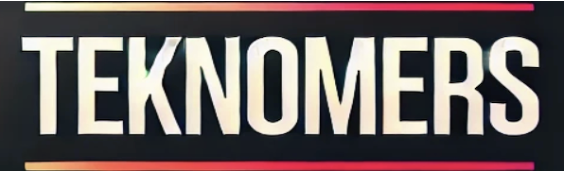Caroline (44) todavía se arrepiente todos los días de no haberse mudado con su madre cuando hace cinco años se enteró de que tenía una enfermedad terminal.
“¿Por qué no? ¿Por qué no me fui a vivir con mi madre cuando el médico le dijo que tenía cáncer metastásico? Yo era su única hija, la niña de sus ojos por quien siempre defendió. Ella me amaba muchísimo y yo la amaba. La abandoné en la etapa más difícil de su vida. Al menos eso es lo que se siente.
Estaba claro que mi madre estaba muy enferma y no le quedaba mucho tiempo de vida. Seis semanas después de ese devastador diagnóstico, murió a los ochenta y un años. Han pasado cinco años, pero todavía no pasa una noche en la que no me despierte con el corazón roto y preguntándome por qué no me mudé con ella al final de su vida.
En ese momento me dije a mí mismo que no era práctico. Mi madre vivía en Deventer, yo trabajo y vivo en La Haya y no podía extrañar a mis hijos. Cuando me siento triste, quiero estar cerca de mis dos hijas. En retrospectiva, creo que me resultó especialmente difícil ver a mi madre vulnerable. También creo que quería protegerla de mi dolor. Ella no podía soportar verme triste. Quizás fue precisamente por nuestro estrecho vínculo que inconscientemente elegí mantenerme alejado de ella durante su enfermedad.
Hacer feliz
Nuestro vínculo era tan fuerte que a veces podía resultar opresivo. Me sentí responsable de ella y de su felicidad. Mi madre era una mujer dura, ingeniosa y franca. Una feminista de pies a cabeza que salía regularmente con amigos alegres y disfrutaba de una copa de vino. También sabía que ella podía sentirse sola. Y todo lo que la entristecía me afectaba. Más aún porque había tenido una vida dura.
Mi madre creció pobre, fue a una escuela con monjas que la golpeaban, tuvo un padre desagradable que la engañó y su propio marido se fugó con otra mujer. Cuando finalmente encontró un dulce novio, él murió después de un accidente. Durante los diez años que estuvo sola, hice todo lo posible para hacerla feliz recogiéndola regularmente para comer, quedarme conmigo, visitar un museo o ir de compras. Todos los años íbamos juntos a un viaje de fin de semana largo.
Pulmón colapsado
Durante la conversación sobre las malas noticias, obviamente no sabía que ella viviría tan poco tiempo, de lo contrario probablemente habría tomado una decisión diferente. Y no es que no la cuidé durante su enfermedad. Fui a verla cada dos días y asistí a todas las entrevistas del hospital. También le preparé un bonito hotel donde pasó un verano agradable: vinieron amigos y hacía buen tiempo.
Cuando las cosas salieron mal después del primer tratamiento de radiación, ocurrieron dos momentos más en los que fallé. Mi madre estaba sufriendo y la consolé, pero debería haber pedido una exploración; más tarde resultó que tenía un pulmón colapsado. Luego confié (también equivocadamente) en los médicos, quienes me dijeron que tenían todo bajo control y que podía llevar a mis hijos con seguridad a La Haya después de la que resultó ser su última visita. Cuando volví a casa de la enfermería, mi madre ya estaba en coma. Cuando regresé sólo pude hablar con ella.
Sólo tranquilizado
Le dije que había sido una madre buena y dulce, que la quería muchísimo, que la iba a extrañar muchísimo, pero que me las arreglaría en la vida. Preferiría saber si ella me escuchó. Tengo grandes esperanzas en ello, porque mientras le hablaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se me rompe el corazón al pensar que se sintió abandonada.
Leí todos nuestros mensajes de texto para saber si ella me acusó de algo. Ese no fue el caso. Según los amigos de mi madre, no podría haberla cuidado mejor. Mis propios amigos también intentan aliviar mi culpa convenciéndome de que en un proceso de enfermedad tan tumultuoso siempre hay momentos en los que se toman decisiones que, en retrospectiva, pueden no haber sido las mejores. Luego me siento tranquilo por un momento. Sigo arrepintiéndome. Al menos podría haberme mudado con ella. No lo hice y eso me llena de autodesprecio. Todos los días otra vez”.