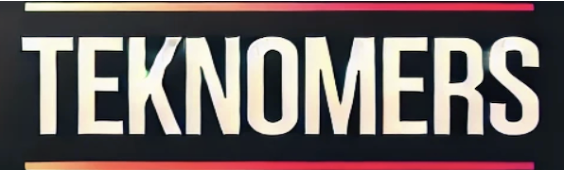Por las tardes, uno se da cuenta de que algo está pasando, un cambio. La luz es más amarilla, más plena y las sombras caen de forma diferente. Hace un calor tropical y todavía.
Estoy en el jardín, sentado en una tumbona y me invade una sensación indefinible. Me guste o no, mis ojos van del libro que tengo en el regazo a los arbustos, los árboles detrás de ellos y el cielo sobre las casas. Un gato está tumbado en el banco bajo el prunus rojo, el otro tiene una mancha debajo de la hortensia.
Los sonidos se desvanecen y las pocas voces cercanas suenan cada vez más lejos. El mundo se queda en silencio y de repente estoy solo.
Es la misma sensación que tenía las tardes en Berlín, sentado frente a la casita del barrio de los altos árboles. Allí también la luz era diferente. La lectura resultó igualmente difícil, ya que mi mente se aceleraba y la mirada se centraba en lo que veía en la calle, sin saber qué exactamente.
En realidad no pasó nada. Pasó un coche, se abrió una puerta en alguna parte, pasó alguien con un perro y más allá había algunos padres con niños en el patio de recreo y, sin embargo, seguí mirando, buscando algo que no podía nombrar.
Dejo el libro a mi lado y me levanto, sin saber muy bien por qué. El pasillo va al invernadero, a ver, hay unos cuantos pepinos y pimientos que recoger, pero no es donde quiero ir.
Camino descalzo por la hierba, que es demasiado alta, y doy una vuelta por el jardín. En el rincón con la higuera y el nogal puedo olerlo. Todavía hace calor, un calor tropical, pero es el olor a putrefacción, el olor del otoño, de cambiar.