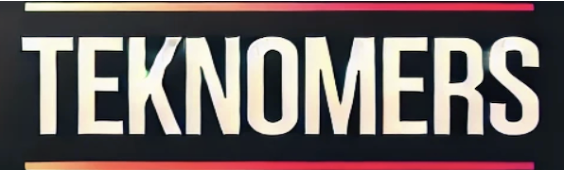Históricamente, los países más o menos civilizados, y lamentablemente son una minoría, han tendido a ser extremadamente benévolos con los estados rebeldes que gobiernan la mayor parte del mundo. Ya empieza por mantener la ficción de que un Putin sería comparable a Scholz o Macron.
Nuestros medios se refieren claramente al ‘presidente ruso Vladimir Putin’ cuando hablan del criminal de guerra procesado por la Corte Penal Internacional.
La gente todavía finge que Rusia (me limitaré a este ejemplo, mi espacio es limitado) es un país ‘ordinario’, con un líder elegido democráticamente y un poder judicial independiente. Todo el mundo sabe que no es así, pero nuestros periódicos informan sin comentarios que alguien de allí ha sido “condenado a catorce años (o algo así) por terrorismo”, añadiendo que el prisionero ya había cumplido una condena de, digamos, diez años “por corrupción’.
Tales informes sugieren una apariencia de normalidad, como si esa persona también pudiera haber sido absuelta, cuando lo único apropiado sería la indignación y el desprecio. Un opositor al régimen no tiene ninguna posibilidad y ya ha sido condenado en su comparecencia. Uno se pregunta quién en un país así querría ejercer la honorable profesión de juez en nuestro país.
El caso más llamativo es, por supuesto, el de Aleksej Navalny, a quien debidamente llamamos ‘líder de la oposición’, que en efecto lo es, pero procedente de un campo de concentración, donde es condenado repetidamente a nuevos castigos y tratado brutalmente. Sin embargo, las noticias sobre esto son escasas con nosotros, en una página izquierda en el periódico de la mañana.
Una cierta duplicidad también impera en Occidente con respecto a Navalny. Por ejemplo, sigue vivo, a diferencia del oponente de Putin, Boris Nemtsov, que recibió un disparo en la cabeza cerca del Kremlin, o de la periodista Anna Politkovskaya, a quien dispararon como típico regalo de la mafia en el cumpleaños de Putin. Además, no se pronunció en contra de la anexión de Crimea en ese momento.
Esto último requiere una digresión. Crimea fue entregada en un estupor de borrachera por Jruschov en 1954 a Ucrania, que entonces todavía era “la”, lo que no significó nada, porque ese país era una parte integral de la Unión Soviética en ese momento. La península fue anexada bajo Catalina la Grande en el siglo XVIII y, fuera lo que fuese antes, ciertamente no era ucraniana. Es la principal base naval de Rusia, que la mayoría de los aquí presentes en 2014 no sabían que no era territorio ruso. De hecho, muchos no encontraron esta anexión tan extraña en absoluto, y ciertamente no se esperaba desaprobación de un político nacionalista como Navalny.
Después de la década de 1960, Occidente se dio cuenta de que la insistencia incesante en las injusticias infligidas a los “disidentes” en la Unión Soviética tenía efecto. Nada ha cambiado en ese sentido: frappez, frappez toujours. Incluso hoy, la atención continuada a la agonía de alguien como Navalny tendría efecto. Sorprendentemente, los regímenes criminales son particularmente sensibles a las críticas en lo que respecta a los derechos humanos, porque, al igual que los gánsteres de todos los tiempos, están ansiosos por ser vistos como decentes y civilizados por el mundo exterior.