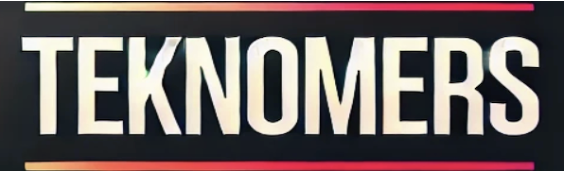Médicos y enfermeras hablan de los pacientes que cambiaron sus vidas. Esta semana: la enfermera Jolinde den Dekker.
“Era un hombre inteligente, un hombre que conocía el mundo, y ahora había terminado a puerta cerrada en nuestra residencia de ancianos. Tenía una forma típica de demencia causada por AIT. (convulsiones debido a un suministro de sangre interrumpido al cerebro, ed.) y ataques epilépticos, su esposa lo había intentado durante mucho tiempo en casa pero realmente ya no funcionaba. En sus momentos claros teníamos buenas conversaciones. Aquí me siento como un animal enjaulado, decía, anhelo la libertad.
“Lo hablamos con su familia, ¿lo habrían ayudado con un sistema de GPS? En consulta, decidimos comprarle una caja de este tipo, practicamos con ella y salió bien. Por ejemplo, todas las mañanas caminaba al zoológico de mascotas en el área, mientras podíamos seguirlo en la pantalla de nuestra computadora. La finca estaba informada, había un restaurante donde siempre iba a tomar un café con una chocolatada. Su hijo venía semanalmente a pagar la cuenta. La misma pregunta todas las mañanas: “Jo, ¿puedo salir?” “¿Tienes tu casillero?” Le pregunté y luego se fue. También le gustaba deambular por los pasillos del centro de atención residencial, cargando una nota con los códigos de las puertas cerradas. Pronto conoció a mucha gente nueva. Revivió, lo vi brillar de nuevo, recuperó su libertad.
“Y luego vino el coronavirus, una mañana de marzo, las puertas del centro de atención residencial de repente tuvieron que cerrarse con llave. El mundo exterior se había vuelto inaccesible, ya ni siquiera se le permitía deambular. Abatido, se sentó en el borde de su cama. “Jo”, dijo, “ya no tengo ganas, no puedo ir más lejos”.
“Me sentí mal por el. Había luchado mucho en la vida, me lo había contado, y su esposa e hijos estaban muy involucrados. No podía entender por qué ya no los veía. Todas las mañanas preguntaba por su esposa, y todas las mañanas teníamos que explicarle que estábamos atrapados con ese virus y ella no podía venir. Una tarde cuando ella llegó a la puerta para hablar con él, tuvimos que detenerlo, quería agarrarla.
“El pánico y la tristeza se alternaban, a veces lográbamos tranquilizarlo, luego salíamos a caminar con él, pero el aislamiento rápidamente se volvió demasiado para él. Tenía miedo de no volver a ver a su familia y no podíamos ofrecerle ninguna perspectiva, no había ninguna idea de la duración de la cuarentena. Cuando se sentaba a mi lado, de vez en cuando apoyaba la cabeza en mi hombro. Y de repente vi claramente lo importante que es el contacto físico para las personas con demencia. Si ya no comprende correctamente el mundo que lo rodea, entonces hace mucho por sentir. Y eso ya no era posible. Ya no podíamos ofrecerles lo más importante que necesitaban: el contacto con sus seres queridos. Quiero que los residentes la pasen bien en la última fase de sus vidas, por eso trabajo en cuidado. Ahora estaba impotente.
“En realidad no estaba permitido, pero aun así hicimos arreglos para que su hijo lo visitara, con un traje protector y una máscara bucal puesta. Pero eso no lo calmó. ‘¿Quién eres?’ él preguntó: ‘¿Por qué te ves así? Seguro que no tengo la peste’.
“En las semanas que siguieron, se deterioró rápidamente. Le hicimos la prueba, no tenía corona. Dejó de comer y beber y empezó a tener más y más ataques epilépticos. Con cada ataque, su cerebro sufría daños adicionales.
“Más de seis semanas después de que cerraran nuestras puertas, falleció, al final de la noche, con su hijo junto a su cama. Recuerdo que el lunes por la mañana, estaba en el turno temprano, su hijo vino a decirme, agradecido de poder estar allí.
“Su muerte me conmovió, estoy convencido que ese hombre bueno, sabio, a quien así le concedimos su libertad, al final murió de soledad. Incluso en su lecho de muerte, no fue posible ningún contacto físico. La idea de que la mano de su hijo, que debió sentir en sus últimas horas, estuviera envuelta en plástico me rompe el corazón”.